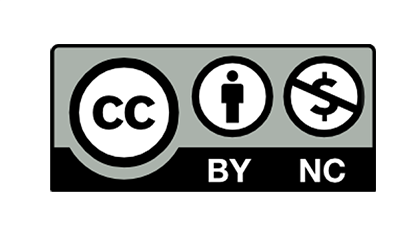Publicado el 1 de agosto de 2003 | http://doi.org/10.5867/medwave.2003.07.2328
Dignidad y bioética: algunas reflexiones
Dignity and bioethics: some reflections
Al leer frases introductorias como el Art. 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derechos humanos”, o el inicio de la Constitución de Alemania: “La dignidad del ser humano es inviolable”, cabe la pregunta acaso se trata de una frase descriptiva –en cuyo caso es falaz- o si proviene de la lógica deóntica, en cuyo caso es materia de análisis ético. Al igual que los derechos humanos, la dignidad y la libertad humana no se niegan pero se violan impunemente en tanto no hay sanciones morales convincentes ni sanciones legales eficaces.
En el mundo antiguo la dignidad era un atributo privativamente concedido a personas de rango y prestigio social, los dignatarios. El cristianismo universaliza la dignidad como un atributo asignable a todo ser humano en cuanto es imago dei pero también en tanto mora en un valle de lágrimas y ha de tornar las espaldas al mundo en busca de lo trascendente. La reacción renacentista opone a la miseria del mundo la dignidad de vivir. Pico de la Mirándola ensalza la dignidad humana en cuanto es reflejo de la realización de la propia existencia y la liberación de las determinantes naturales. “El concepto de dignidad está diseñado para otorgarle al ser humano una nueva conciencia de sí y la confianza necesaria para mejorar este mundo y el destino terrenal del hombre” (1). El hombre del Renacimiento fijó por sí mismo los límites de su naturaleza, pero no pudo pensar en que la genética amenazaría desbaratar esa opción, mas pudo pensar, pero no lo hizo, que al determinarse a sí mismo, podía configurar deformaciones irreversibles de su naturaleza y perder la autodeterminación.
Kant, racionalista, no cae en excesos y homologa dignidad con autonomía. La importancia de establecer que la autonomía otorga dignidad es para descartar que hubiese un valor por encima de ella, con lo cual el ser humano siempre tiene que ser un fin en sí porque imposiblemente será medio para un inexistente fin superior a la dignidad.
Una muy reciente reflexión sobre dignidad humana reclama la homologación kantiana de autonomía y dignidad, porque aquellos seres humanos de autonomía limitada “peligrarán su posición en el mundo moral y comprometerán nuestro trato con ellos” (2). A continuación, el autor prefiere asignarle a otros atributos la tarea de “dignificar y elevar nuestra especie”: pensamiento conceptual, capacidad técnica, rango de emociones humanas, genética ”lamarckiana”, independencia de fijación instintiva.
En esta visión hay tres falacias de consecuencia. La primera es asumir que la autonomía reducida arrastre la dignidad a un déficit, que redunde en un desmedro moral, lo cual sería contrario a toda ética. Con toda la veneración que se pueda otorgar a la dignidad o a la autonomía, o a la combinación de ambas, es éticamente contradictorio utilizar argumentos pre-morales – tener o autonomía- para determinar el status moral de los individuos. La segunda falacia, grave por ser generalizada, indica atributos de la especie humana para concederles valor moral, pero deja desatendidos a los individuos que pertenecen a la humanidad pero no comparten estas características. La falacia consiste en destacar por un lado la dignidad intrínseca a todo ser humano y, por el otro, decir que es la especie la que tiene atributos que son dignos, pero que estos atributos pueden y suelen faltar en los individuos, ¿sin que ello afecte su dignidad? Lo cual conduce a la tercera falacia consistente en celebrar a la especie por las características que tiene, como si fuese función de la ética afincar la superioridad de lo humano entre los seres vivos.
Hay un modo filosófico de entender la dignidad como inherente a la humanidad, y un modo sociopolítico en que la dignidad del individuo se enfrenta a coerciones existenciales y sociales. Para la filosofía, la dignidad es primera y antecede todo ordenamiento social, para la segunda hay que desarrollar en la sociedad mecanismos de cautela de la dignidad amenazada. Si así fuese, será menester cuidar que las dos concepciones no se entremezclen ni traten, infructuosamente, de apoyarse mutuamente, aunque inevitablemente compitan por ser las más válidas: “Las ciencias empíricas y sociales de nuestro tiempo, por muy avanzadas que estén, no se encuentran en condiciones de proveer evidencia convincente de que los seres humanos son dignos “por naturaleza”. Obviamente es así, por cuanto la dignidad no es una dimensión empírica que pueda ser conocida por el método científico. La conclusión, sin embargo, es menos evidente: “De la mayor utilidad y filosóficamente sustentable parece ser la aseveración que la dignidad humana no es automáticamente inherente a los seres humanos como tales, sino que es impartida por otros por medio del habla y de los actos” (3). Aseveración muy peligrosa si no fuese seguida por la aclaración que todo ser perteneciente a la especie humana debe ser receptor de esta asignación. Además de la contradicción interna de este pensamiento –la dignidad no se imputa automáticamente pero sí inexcepcionalmente-, se opone también a la imposibilidad cognitiva que se le asignó a las ciencias, porque si la asignación de dignidad la hacen los seres humanos hablando y actuando, estamos en presencia de un proceso social susceptible de ser estudiado.
El supuesto error kantiano de homologar autonomía y dignidad, “Autonomía es por ende el fundamento de la dignidad de la naturaleza humana y de toda la naturaleza racional” (4), ha sido expandido al señalar que los elementos constitutivos de la dignidad son la racionalidad, la indeterminación existencial y la capacidad de transformar la naturaleza, la capacidad de crear valores y normas. Al destacar la capacidad creativa se está celebrando su autonomía al señalar al ser humano como el referente irrebasable de lo que se puede y se debe hacer, pero también queda al descubierto el riesgo de destruir la idea antropocéntrica y darle primacía a una naturaleza por el hombre modificada y potenciada: “No es posible conservar el concepto de dignidad sin destruirlo; no es posible abandonar el concepto de dignidad sin confirmarlo” (5).
¿Es necesaria la dignidad como atributo del ser humano que le garantice el respeto ético? ¿No basta con asegurar la cobertura moral con recurso a los derechos humanos? ¿Qué es lo que excluye este concepto que pudiese ser complementado por la dignidad? Todo lo contrario, parece que una y otra se definen en mutua dependencia. La dignidad humana requiere el respeto de ciertos derechos primarios: Procura de lo biológicamente necesario para asegurar la existencia, liberación de dolores intensos y continuos, un mínimo de libertas, y un mínimo de respeto por sí mismo (6). Se podrá discutir si estos son los derechos humanos más fundamentales u otros, pero cualquier lista tiene una validez que en nada cambia con la intercalación de la dignidad. Finalmente, se da también el colapso de dignidad y derecho a una identidad común: “...el derecho a la dignidad es la matriz de un cierto número de garantías que son formalmente legales, pero cuya protección es necesaria para asegurar el respeto del principio en sí mismo” (7).
Además de ser un concepto cuya necesidad en el discurso moral nunca ha sido explorada, tiene la dignidad en su historia algunas máculas que llaman a cuidado. El origen semántico de dignidad es valorativo y aún en la actualidad se puede preguntar por la dignidad de un tumor enviado a estudio patológico, para recibir información sobre su benignidad o malignidad. Todavía es usual hablar de comportamiento digno cuando alguien se lleva con gravedad y decoro y, por oposición, de comportamiento indigno, es decir, discorde con las expectativas sociales. Excesos de distorsión se produjeron al inicio de los genocidios practicados por los nazis, a instancia de un infame libro escrito por un psiquiatra y un jurista “La autorización para anular vidas indignas de seguir viviendo.” Este uso espurio pero influyente del término dignidad le otorga una categoría valórica y lo convierte, como todo lo valórico, en arbitrario.
La dignidad ha entrado en el lenguaje bioético, recientemente como uno de los cuatro principios elaborados por el pensamiento europeo: autonomía, vulnerabilidad, integridad, dignidad. Entendiendo la vulnerabilidad como un modo característico de todo ser humano, y como válido en tanto el individuo tiene integridad, pues cuando la pierde ya no es vulnerable al daño sino que está dañado y es susceptible a mayores daños. La dignidad participa en esta tétrada descriptiva como la facultad humana de afirmarse, de pisar terra firme, asumiendo la vulnerabilidad y acometiendo con valentía el proyecto de vida a pesar del brega por sustentar su proceso existencial. Al negarle el uso de sus posibilidades de resistir el deterioro o para recuperar su estado anterior, el individuo que ha perdido integridad aparece como víctima de una lesión a su dignidad.
Los seres humanos racionales, autónomos, tienen dignidad humana, cualquiera sea la definición que de ella se dé. Los humanos provisoriamente no racionales, sean porque duermen o se encuentran reversiblemente inconscientes, mantienen la disposición a la dignidad, en tanto que los embriones sólo potencialmente tienen dignidad que es de un carácter más débil. La distinción no es satisfactoria, no dando cuenta de que quién está en un coma del cual no es posible predecir si se recuperará algún día: ¿mantiene la disposición a la dignidad, está ella suspendida, o abolida? Abre, no obstante, la pregunta acaso la dignidad es un proceso – sucesión ordenada de eventos-, un estado –modo de ser con potencialidades de cambio-, o una condición -estado de cosas caracterizado en virtud de su especificidad para otro estado de cosas-.
El entendimiento de dignidad aquí planteado, y que pretende ser aplicable a los problemas de la bioética, se cuida de autorizar que otros asignen o no dignidad a los sujetos. Tal como el concepto de calidad de vida, es el afectado quien determina si su dignidad se mantiene integra o ha sido lesionada. Por cierto, hay diversos modos de ser digno, pues no es comparable la dignidad de quien está concentrado en su proyecto de vida, de aquél que padece una enfermedad crónicas o ha recibido un pronóstico infausto. La dignidad de los pacientes no es menor, pero difiere de la dignidad del sano.
Difícil imbricar en esta visión lo que suele denominarse dignidad del morir, pues ¿quién está autorizado a calificar el proceso de morir sino el que lo padece? Y si el muriente encuentra que las condiciones de su exitus le restan dignidad, ¿es legítimo contradecirle? Trabajando con el concepto de dignidad aquí propuesto, tal vez sea posible un acercamiento a lo que por ahora sociedad y medicina aceptan sólo a medias: que la autonomía del individuo no cesa por el hecho de estar aquejado de una enfermedad que lo lleva a la muerte.