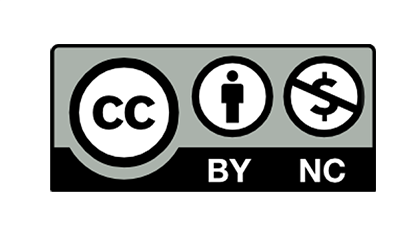Publicado el 1 de septiembre de 2002 | http://doi.org/10.5867/medwave.2002.08.2450
Bioética, bioterror
Bioethics, bioterror
La historia registra numerosos ejemplos de así llamadas “guerras santas”, en las cuales la acción bélica es justificada en cuanto defiende valores considerados fundamentales e imprescindibles para la continuación de la vida social de los seres humanos. La ética filosófica derrama abundante tinta en analizar la posible solvencia moral de estas guerras, pero la bioética no había tenido motivo ni ocasión de participar en estos debates. Ello cambió radicalmente a partir del ataque terrorista a Nueva York del 11 de Septiembre de 2001. La violencia de este acto bélico y las reacciones también violentas que desencadenó siguen estando fuera del ámbito reflexivo de la bioética, mas su presencia ha sido reclamada con la emergencia de temores ante un posible bioterrorismo y las consecuentes declaraciones y acciones políticas de biodefensa que se suscitaron.
El bioterrorismo es el terrorismo ejercido mediante el uso de seres vivos como elementos de destrucción. Las armas biológicas son recurso ya antiguo, presentándose en relatos bíblicos y en diversas conflagraciones a lo largo de la historia. Su uso ha sido secreto por el fuerte impacto moral que producen en la población. Esta desazón moral no es compartida por estrategas militares, quienes no trepidarían en atacar al enemigo con seres vivos si estuviesen convencidos de la eficacia y confiabilidad de estas tácticas. Tanto durante la 2ª Guerra Mundial como en la Guerra de Corea hubo intentos de acelerar los programas de desarrollo de armas biológicas (ántrax, tularemia, botulismo y, según una lista publicada por OTAN, alrededor de 30 bacterias, virus y hongos capaces de ser utilizados como armas biológicas); pero las incertidumbres de los laboratorios involucrados les hizo preferir las armas químicas y solicitar mayor énfasis en la fabricación del arsenal nuclear.
Otro antecedente de importancia se refiere a las instituciones internacionales que fueron creadas para controlar y en lo posible eliminar las armas biológicas. La actitud que las grandes potencias han tenido frente a estos esfuerzos varían desde el desacato, la continuación clandestina del armamentismo o la dilación, a veces por decenios, del desarme biológico. Así, el Protocolo de Ginebra de 1925 proscribió el uso de armas químicas y bacteriológicas, pese a lo cual los EE.UU. mantuvieron un arsenal de estos elementos prohibidos hasta firmar la Convención de Armas Biológicas de 1972, en tanto la Unión Soviética construía en 1980 una planta de bombas de ántrax.
Todo lo antedicho señala con claridad que las reacciones involucradas en el desarrollo y eventual uso de armas biológicas no les concede un status moral especial y los beligerantes no dudarían en emplearlas si su eficacia fuese controlable. Consecuentemente, las estrategias defensivas, disuasivas y ofensivas frente al bioterrorismo no debieran de diferenciarse de cualquier otra política militar. En 1989 el Naval War College Review publicó un artículo escrito por el Comandante Steven Rose, que fue elogiado y premiado en altos círculos militares. Allí se lee: “Las perspectivas para armas biológicas es deprimentemente interesante. Los especialistas en armas están comenzando a explorar el potencial de la revolución biotecnológica. Es oportuno tomar sobriamente consciencia que la mayor parte del desarrollo está en el futuro y no en el pasado” (1).
La cita de otro asesor militar norteamericano no es menos reveladora: “Estimo que tenemos una sola obligación moral -y esta obligación moral consiste en desarrollar lo antes posible aquel agente que mate al enemigo del modo más rápido y económico posible” (1).
¿Hay algún modo de compadecer estas opiniones con lo establecido por la Convención sobre Armas Biológicas? que requiere de los países signatarios:
“...nunca y bajo circunstancia alguna desarrollar, producir, almacenar o de otra forma adquirir o retener: 1) microorganismos u otros agentes biológicos o toxinas, cualquiera sea su origen o modo de producción, de tipos y en cantidades que no tengan justificación en profilaxis, protección u otros objetivos pacíficos; 2) armas, equipamientos o modos de distribución destinados a emplear tales agentes o toxinas con fines hostiles o en un conflicto armado.”
Muy otra es la actitud de la ciudadanía, que considera inminente, cercano y posible el ataque biológico. Basta enviar algunas esporas de ántrax para desencadenar temores muy vívidos, de modo que una amenaza verbal unida a una acción casi virtual tiene el mismo potencial aterrorizante que un misil nuclear. Esta reacción de la ciudadanía es sumamente compleja, consistiendo en pánico moral –temor frente a desmanes que pudiesen desencadenarse intrasocialmente-, sensación de riesgo –temores desencadenados por decisiones y actos humanos-, percepción de peligro –potencial destructivo incontrolable e impredecible semejante a las catástrofes naturales-, y conciencia de amenaza –anuncios agresivos a fin de obtener decisiones o modificaciones de conducta-. La compleja constitución del temor ciudadano frente al bioterrorismo hace que no exista una estrategia única para combatirlo ni acuerdos sobre la mejor manera de actuar. Estas incertidumbres potencian la desazón de la ciudadanía, que se siente amenazada e insuficientemente protegida.
Lo antedicho pretende ayudar a entender los mecanismos de biodefensa que se ha anunciado y que tocan directamente a la reflexión bioética. A poco del ataque, el gobierno norteamericano solicitó al Congreso un financiamiento extraordinario para un amplio programa de defensa contra el terrorismo biológico. De los 11 mil millones de dólares requeridos para combatir el terrorismo, algo más de la mitad se destina al “sistema de salud pública de la nación, lo cual ayudará a defenderse contra el uso deliberado de enfermedades como un arma” (3). El NIH –National Institute of Health- recibe una parte importante de estos dineros para investigaciones relacionadas con el bioterrorismo, y se reserva sólo 1,6 mil millones de dólares para “sistemas locales y estatales que han sufrido años de presupuestos bajos”. Este programa destinaría una proporción exigua a mejorar los recursos de salud pública del país, recursos reconocidamente insuficientes y distribuidos en forma inequitativa. El grueso del presupuesto extraordinario también iría a salud pública, pero con la expresa comisión de investigar y desarrollar instrumentos eficaces de bioguerra. Estas intenciones no se limitan a desarrollar vacunas y antibióticos más eficaces, sino a cultivar cepas de microorganismos que pudiesen debilitar las defensas enemigas, sea por su virulencia o su resistencia a agentes inmunitarios o antibióticos.
La declarada necesidad de comprometer a la salud pública en la guerra biológica aparece claramente apoyada por la siguiente cita:
“La salud pública se ve ahora con una incumbencia adicional: neutralizar o minimizar las consecuencias de actos de bioterrorismo, una incumbencia que le es, hasta cierto punto, extraña. Implica el desarrollo de acciones policiales, agregando la criminalística a la epidemiología” (4).
¿Qué significa desde la perspectiva bioética este nuevo énfasis en la planificación y eventual utilización de seres vivos con fines destructivos? En primer término, se destina dineros a salud pública, pero cuyo destino no es la medicina poblacional sino el uso de conocimiento biomédico con fines bélicos, en una flagrante violación del principio de no maleficencia. Esta destinación de recursos no ocurre desde la opulencia o el superávit de metas sanitarias cumplidas. Todo lo contrario, la salud pública opera en una crónica falencia y en medio de escandalosas inequidades sociales, de modo que se disfraza un presupuesto con inyecciones de recursos que dejan las deficiencias y las discriminaciones intocadas.
Los programas de salud pública están siendo sometidos a escrutinio bioético del mismo modo como se analiza la práctica médico-clínica. Poco a poco se va reconociendo que la salud pública debe rendir cuentas bioéticas y mostrar que sus acciones son efectivas, necesarias, más beneficiosas que otras alternativas, atingentes al medio social en que se desarrollan; si bien en sus inicios, la bioética de la salud pública se está desarrollando vigorosamente. Solamente con la certificación de solvencia ética es posible otorgarle a los programas sanitarios la legitimación de restringir en alguna medida la autonomía de los individuos y hacer obligatorias sus disposiciones. Acciones como vacunaciones o declaraciones compulsivas de determinadas enfermedades se justifican sólo si se ha demostrado que estas acciones cumplen con los requisitos bioéticos ya señalados.
La colusión de perspectivas sanitario-públicas con estrategias militares no permite cumplir con los objetivos bioéticos requeridos. Se trata de un terreno infectado de demasiadas incógnitas como para anticipar acaso la estrategia recomendada es efectiva y necesaria, y acaso es la más beneficiosa. Amen de ello, existe entre ambas una contradicción intrínseca: en tanto la salud pública requiere un ambiente de apertura informativa y de constante educación sanitaria, son los objetivos militares de naturaleza confidencial y secretiva, pues su publicación podría restarles eficacia.
Una consideración bioética adicional apunta a la desvirtuación que sufre la medicina, pública o clínica individual, cuando sus objetivos son determinados por criterios ajenos a conceptos sanitarios. Uno de los precursores de la medicina poblacional fue el médico alemán Johann Peter Frank, quien escribió a fines del siglo 18 un tratado en seis tomos con el título “ System einer vollständigen medicinischen Polizey” (= “Sistema de una completa policía médica”), en el cual abiertamente declaraba que las medidas sanitarias debían contribuir a disciplinar a la población y a mantenerla en un alto nivel de productividad en beneficio del cameralismo a cuya cabeza regía el Emperador José II.
También el nazismo y el stalinismo provocaron horrendas distorsiones del quehacer biomédico, haciéndolo servir intereses espurios y criminales, desde declarar psicóticos a los disidentes políticos, estudiar vacunas y quimioterapéuticos en seres humanos sometidos a experimentos inmorales y generalmente letales, establecer programas de eugenesia y destruir vidas médicamente diagnosticadas como indignas de seguir viviendo bajo el eufemismo de estar practicando eutanasia. Utilizar para fines bélicos a laboratorios que desarrollan vacunas y estudian cepas de microorganismos es otro ejemplo de distorsión de las ciencias biomédicas en general, de las tareas de la salud pública en particular.
Los EE.UU. proclamaron el mismo 11 de Septiembre una doctrina maniqueísta que diferencia a los buenos –por de pronto los atacados pero que poco después se convierten en atacantes-, de los malos –el terrorismo internacional, mal definido y precariamente localizado-. Uno de los objetivos de esta distinción moral fue la legitimación de los buenos y la aceptación de una serie de estrategias de destrucción en las que la salud pública también se vio involucrada. Desde el momento que los recursos de la salud colectiva son reorientados hacia fines bélicos, la bioética está llamada a protestar, con tanto mayor énfasis si estas estrategias significan mantener los programas de protección sanitaria en su histórico estado de deterioro e inequidad. El maridaje entre guerra y medicina es nefasto y debe ser rechazado, independientemente de quien sea el enemigo o cuán justificada se considere su aniquilación.