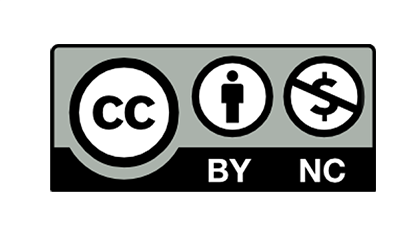Estudio cualitativo
← vista completaPublicado el 27 de marzo de 2025 | http://doi.org/10.5867/medwave.2025.02.3009
Migración y acceso a la atención en salud sexual y reproductiva desde la perspectiva de los agentes de salud en el norte de Chile
Migration and access to sexual and reproductive health from the perspective of health agents in northern Chile
Resumen
Introducción Considerando el incremento de la migración y su feminización, con el consiguiente aumento en la demanda de consultas en salud sexual y reproductiva, es importante describir el acceso que tienen las personas migrantes a los servicios de salud desde la perspectiva de los agentes de salud.
Objetivo Identificar las características del acceso a la atención en salud sexual y reproductiva de la población migrante desde la perspectiva de agentes de salud.
Métodos Estudio cualitativo, exploratorio-descriptivo con perspectiva fenomenológica. Se efectuó un muestreo teórico intencionado que incluyó a matronas de atención primaria de salud (n = 4) y a personal de organizaciones no gubernamentales (n = 7) que atienden a población migrante. Se realizaron entrevistas en profundidad y un grupo focal. Cada entrevista fue grabada y transcrita. Se realizó análisis de contenido con apoyo del software ATLAS.ti.
Resultados Las agentes de salud identificaron brechas en el acceso a la atención en salud sexual y reproductiva para las personas migrantes, asociadas a falta de información sobre el sistema de salud chileno, distancia geográfica de su lugar de residencia y los centros sanitarios, y a que la salud no es prioritaria para las personas migrantes, teniendo en cuenta sus condiciones de vida y otras brechas específicas que afectan a la población LGBTIQA+. Se aportan sugerencias que podrían mitigarlas, como aumentar estrategias informativas a la comunidad y favorecer la articulación intersectorial. Destacan elementos positivos como el conocimiento de los equipos de atención primaria de salud de los perfiles según nacionalidad, adecuación del lenguaje y disposición de adaptación de la atención según las distintas prácticas culturales.
Conclusión Se reconocen brechas asociadas al acceso y uso de servicios en salud sexual y reproductiva de la población migrante, cuyo eje central se asocia a la falta de información sobre el derecho a la salud de esta en Chile y al desconocimiento a las prestaciones en salud sexual y reproductiva. Se sugiere ampliar las estrategias informativas.
Ideas clave
- Conocer el funcionamiento del sistema sanitario por la población migrante es importante, ya que facilita la búsqueda óptima y efectiva de las prestaciones sanitarias ofrecidas.
- Este estudio incorpora la perspectiva de agentes de salud de organizaciones no gubernamentales y de la atención primaria de salud, ya que la evidencia científica se centra en la población migrante.
- La principal limitación del estudio se relaciona con la falta de tiempo de la población participante del estudio.
Introducción
En los últimos años se ha evidenciado un incremento de los movimientos migratorios, tanto a nivel internacional como nacional. Las proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) arrojaron que para mediados del año 2019 existían a nivel mundial 271,6 millones de personas migrantes, lo que equivalía a un 3,5% de la población a nivel global. En Chile, según las últimas estadísticas declaradas para el mismo año, existían en el país 1 492 522 extranjeros, lo que se aproximaba al 7,81% de la población nacional [1]. Según la estimación del año 2021 la Región de Tarapacá concentraba el 4,9% de la población migrante en territorio nacional, ubicándola como la cuarta región del país con más migrantes. La distribución comunal de las personas residentes habituales estimadas para 2018, 2019 y 2020, en la Región de Tarapacá fue liderada por la comuna de Iquique con 63,9% de residencia declarada, seguida de Alto Hospicio con 27,2% [2].
En este sentido, al analizar los datos del Censo de 2002 a 2017 y las estimaciones al 31 de diciembre de los años 2018, 2019, 2020 y 2021, de las personas migrantes en la Región de Tarapacá, se observó un alza entre los años 2012 y 2018, seguida de un aumento del 5,3% en el último año. Bolivia es el país con mayor prevalencia con 46,4% del total de migrantes en la región, seguido de Perú y Colombia con 23,9 y 7,9%, respectivamente [2].
Todo proceso migratorio es dinámico y, como consecuencia de ello, origina transformaciones en el comportamiento de las personas, tanto a nivel individual como del entorno familiar y comunitario, lo cual incide en la salud de quien migra. Esto convierte a la migración en un determinante social de la salud [3]. En este sentido, mientras mayor sea la exactitud de la aproximación al riesgo en salud al que se encuentran vulnerables las personas migrantes, se comprenderán sus necesidades de atención, y con ello se favorecerá la calidad de las intervenciones sanitarias [4].
Conocer el funcionamiento del sistema sanitario por la población migrante es importante, ya que facilita la búsqueda óptima y efectiva de las prestaciones sanitarias ofrecidas. En este sentido, las intervenciones comunitarias cuyo objetivo es informar sobre el funcionamiento del sistema de salud, permiten garantizar un manejo eficaz en el acceso y uso a los servicios sanitarios de la persona migrante. Ello también incrementa el nivel de satisfacción en cuanto a la calidad de la atención recibida por parte de esta población. Esto se observó en un estudio de casos y controles en Dinamarca, que concluye que el hecho de tener cierto grado de conocimiento del sistema sanitario, es necesario para una búsqueda eficaz de atención en salud [5].
Otra arista fundamental del acceso a un sistema de salud integral es la salud sexual y reproductiva. La evidencia científica respalda en una revisión sistemática realizada en el año 2021, las alarmantes inequidades en la atención de este orden para mujeres inmigrantes en Canadá. Los hallazgos demostraron que, si bien las experiencias positivas con el personal de salud y el apoyo social facilitó el acceso a la salud sexual y reproductiva para algunas mujeres; el aislamiento social, el estado migratorio precario, la discriminación, y el estigma por parte de la comunidad receptora y el personal sanitario, presentaban grandes desafíos. Esto presenta una necesidad de mayor comprensión de las desigualdades que enfrentan las mujeres inmigrantes en todo el espectro de servicios que conciernen a la salud sexual y reproductiva [6].
Considerando el acceso al sistema de salud, un estudio realizado en el año 2021 focalizado en Santiago, Chile, demostró que casi el 70% de los participantes migrantes indicaron contar con algún tipo de afiliación al sistema sanitario chileno. Un 63% manifestó estar afiliado al sistema público, un 6% al sistema privado, casi el 2% indicó tener otro y un 3% no saber si tenía alguna previsión [7].
Del total de participantes el 78% indicaron haber recibido alguna vez atención en el sistema de salud. De ellos, el 26,5% indicó haber enfrentado algún obstáculo para la atención durante la pandemia por COVID-19. La que se informó con mayor frecuencia, fue la brecha de aceptabilidad de la atención. Es decir, las personas fueron atendidas, pero no sintieron una actitud de respeto en el trato recibido en el 40% de los casos. Posteriormente, el 18% de las personas participantes indicaron tener conocimiento sobre dónde realizar una consulta. Sin embargo, no encontraron disponibilidad de horas durante el período de pandemia. Además, 13% indicó que acudió a su hora agendada, pero no se concretó la consulta; 12% manifestó dificultades con el idioma para realizar la solicitud de atención; y un 11% que no accedió por problemas relacionados a su documentación, tipo de visado, Rol Único Tributario (RUT, número de identificación usado en el país, que coincide con el Rol Único Nacional, RUN), o afiliación al sistema de salud. De las personas entrevistadas que alguna vez habían accedido a la atención, solo el 15,3% tenía alguna noción del enfoque intercultural en salud para migrantes, y el 6,8% manifestó haber recibido una consulta mediada por un facilitador lingüístico o intercultural en alguna oportunidad [7].
Ahora bien, según la distribución de la población extranjera al 31 de diciembre del período de 2018 a 2021 estimada por edad y sexo, extraída del Instituto Nacional de Estadísticas, el 53,7% de la población extranjera en esta región se concentró entre los 25 y 44 años. De la relación de sexo en cada grupo de edad, se puede señalar que en casi todos había mayor cantidad de mujeres. La excepción la constituían los grupos de 0 a 19 años y de 35 a 39 años, en los que hay mayor cantidad de hombres que de mujeres. Considerando esto último, la prevalencia de dichos grupos etarios evidencia la necesidad de acceder a servicios debido a la edad reproductiva en la que se encontraban [8].
En Chile, la mayoría de la atención de la salud sexual y reproductiva está a cargo del programa de salud de la mujer, que incluye prestaciones asociadas al control preconcepcional, control gestacional, atención del parto y puerperio, junto a actividades de lactancia materna. Todas estas cuestiones están incorporadas en el Sistema Chile Crece Contigo. Además abordan la etapa reproductiva, pero también prestaciones preventivas de cáncer ginecológico (de mama o cervicouterino), de atención en la etapa del climaterio, consejerías en salud sexual y reproductiva, junto a consultas de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH [9]. El acceso a este programa se realiza desde la atención primaria de salud al resto de niveles de atención. Es el mismo para la población autóctona como migrante, ya que esta puede solicitar el número de identificación provisoria, si es que su situación migratoria no está aún regularizada. En Chile, el Fondo Nacional de Salud se encarga de crear y validar el número de identificación provisoria para que personas migrantes puedan recibir atención primaria, independiente de su condición de permanencia en el país. La validez del número de identificación provisoria dura un año, luego se debe volver a inscribir. Con ello se intenta apoyar la regularización migratoria, procurando su inclusión en el país [10,11].
En atención a lo anterior, la experiencia en salud de las poblaciones móviles también está altamente influenciada por las vivencias en su país de origen, durante su trayectoria, en su destino y al migrar nuevamente. El marco normativo que rige el sistema sanitario, el entorno político, la situación económica y social del país de origen, no tan sólo son condicionantes que podrían explicar la causa de la decisión de migrar, sino que también determina factores de protección y exposición al riesgo de la salud antes y durante el proceso migratorio. Es por esto que la exposición al riesgo y a situaciones de vulnerabilidad relacionados con los desplazamientos de personas, deben ser considerados y evaluados de forma global y a cabalidad, teniendo en cuenta todas las etapas del proceso migratorio [12].
Por lo tanto, el objetivo de este estudio es identificar las brechas a las que se enfrenta la población migrante para acceder a la salud sexual y reproductiva, mediados por los agentes de salud como actores clave en el acceso y uso de servicios sanitarios en Chile [13].
Métodos
Estudio cualitativo, con diseño exploratorio-descriptivo con perspectiva fenomenológica. En él, se analizan los relatos de agentes de salud que cumplen funciones en la Provincia de Iquique. El trabajo de campo se llevó a cabo entre octubre y diciembre del año 2023.
La población de estudio se determinó mediante un muestreo teórico intencionado en bola de nieve. Se entrevistó a 7 personas que prestaban servicios como funcionarios de organizaciones no gubernamentales (ONG) (3 entrevistas individuales y un grupo focal con 4 participantes) y 4 entrevistas individuales a matronas de atención primara de salud (APS). El criterio de inclusión para el personal de atención primaria de salud fue contar con un título de matrona o matrón, con al menos dos años de experiencia en atención primaria y que atiendan a personas migrantes. Para los agentes comunitarios de ONG se requería que participen en forma directa en la atención en salud sexual y reproductiva de la población migrante. Para ambos perfiles se excluyeron personas que presenten alguna disfunción cognitiva severa, y/o dificultades en la comunicación o auditivas, que podrían afectar el proceso de intercambio comunicativo, impidiendo el desarrollo del método de recolección de la información. También se excluyó a profesionales de matronería de nacionalidad extranjera que desempeñen funciones en el territorio del estudio.
El acercamiento con los participantes se llevó a cabo en tres ONG que prestan servicios a población migrante, y en tres centros de APS de la Provincia de Iquique . El contacto fue establecido por la investigadora responsable con la alcaldía de la municipalidad de Alto Hospicio, considerando que los centros de salud son de administración municipal, y con las directivas de las tres ONG. A todos ellos se les describieron los objetivos del estudio y se les remitieron las cartas de aprobación de participación. Una vez que aceptaron participar, se coordinaron jornadas para la realización de las entrevistas. A todas las personas entrevistadas se les explicó los objetivos del estudio y la confidencialidad de la información. Quienes aceptaron participar, firmaron el consentimiento informado.
La técnica de recogida de información se llevó a cabo a través de una entrevista en profundidad, la cual se basó en la utilización de una pauta-guía que a su vez se fundamentó en un cuadro lógico. En forma complementaria se utilizó además la técnica del grupo focal, como un ajuste al diseño metodológico inicial que contemplaba solo entrevistas individuales. Lo anterior, en respuesta a las dificultades de horarios disponibles de las personas funcionarias de la ONG.
Todas las entrevistas y el grupo focal se llevaron a cabo de manera presencial por parte de la primera autora y se utilizó una ficha de control de calidad para registrar observaciones. Se realizaron en las sedes de las ONG y en los recintos de salud, en espacios que permitieron garantizar la confidencialidad. Cada sesión fue grabada y posteriormente transcrita. La duración fluctuó entre 40 y 60 minutos, hasta lograr la saturación del discurso. Se procuró anonimizar las intervenciones de audio de las personas involucradas después de la transcripción de cada una de ellas. Todo el equipo leyó, organizó y agrupó el contenido de cada una de ellas, según la temática tratada. Se utilizó el software de análisis cualitativo ATLAS Ti para analizar la recogida de información y organizarla en concordancia con los objetivos de esta.
Se solicitó autorización expresa a cada uno de los/las participante del estudio, previo informe favorable del Comité Ético Científico tanto de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción (CEC4/2023) como del comité de Ética, Bioética y Bioseguridad de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Concepción (CEBB1523/2023). Con posterioridad, se realizó entrega de una ficha informativa y consentimiento informado a cada uno de los/las participantes del estudio.
Resultados
Al caracterizar el acceso a la atención en salud sexual y reproductiva de la población migrante desde la perspectiva de los agentes de salud, emergieron categorías asociadas a la salud no prioritaria entre los colectivos migrantes, al conocimiento sobre el acceso y autonomía en salud sexual y reproductiva, y a la apreciación de la calidad científico-técnica de las consultas. . A estas categorías se suman las políticas migratorias vigentes como el número de identificación provisoria, el trato usuario y el acceso de la población migrante LGTBIQA+ (lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer, intersexual y asexual, +) al sistema de salud. Además de relevar la importancia de los facilitadores y barreras en el acceso al sistema sanitario que reconoce este grupo de estudio, sugieren propuestas para subsanar las brechas identificadas (Tabla 1).
Conocimiento sobre el acceso al sistema sanitario
Desde la perspectiva que tienen los agentes de salud respecto al conocimiento del acceso al sistema sanitario de las personas migrantes, este en todas las experiencias es escaso o nulo. A su ingreso, considerando su situación migratoria, quienes migran asumen erradamente que por un ingreso irregular no podrán acceder a los servicios. También expresan temor, ya que el hecho de acceder podría ser una instancia de riesgo de deportación.
Prestaciones en salud sexual y reproductiva
En lo que respecta específicamente a la salud sexual y reproductiva, consideran que las personas migrantes llegan desconociendo la oferta de prestaciones. Esto genera una gran brecha en el uso y goce de toda la gama que se ofrece. Por otro lado, la atención se centra en el control prenatal y la desinformación minimiza la necesidad de acudir a los servicios. Esto está mucho más invisibilizado para la comunidad sexo-diversa.
Salud no prioritaria
Para las personas migrantes la salud no es una primera necesidad, ya que en general el motivo por el cual migran a Chile es económico, laboral, en búsqueda de una mejor calidad de vida, o incluso huyendo de conflictos políticos o armados. Por estos motivos, la salud queda supeditada a un plano posterior, imponiendo un obstáculo para el acceso al sistema sanitario.
Bajo esta perspectiva, el hecho de no priorizar la salud sexual y reproductiva está estrechamente vinculado con la oferta de servicios preventivos en los países de origen. Esto, porque las personas que provienen de países con similares prestaciones (por ejemplo, control preventivo de cáncer cervicouterino a través del examen Papanicolau) demandan dichos servicios en Chile.
Apreciación de la calidad científico-técnica
Esta categoría solo es identificada por las matronas de atención primaria de salud. Si bien existe una percepción generalizada de satisfacción en cuanto a la calidad científico-técnica del sistema sanitario chileno por parte de la población migrante, consideran que el rendimiento de tiempo de las consultas es escaso ante sus requerimientos. Es decir, perciben que no se atienden todas sus necesidades en una misma consulta, lo que genera cierto grado de insatisfacción usuaria. Lo mismo ocurre con la consulta médica, puesto que relatan que los escasos tiempos de atención no son suficientes para que el profesional pueda dar un diagnóstico completo y comprensible. Esto también genera una disminución del grado de cumplimiento de las expectativas de la población usuaria consultante.
Facilitadores de acceso
Los agentes comunitarios resaltan dentro de los facilitadores para acceder al sistema de salud a la propia organización comunitaria. En general, destacan su rol orientador y de apoyo a las personas migrantes, relevando la importancia de sus iniciativas de promoción de acceso al sistema sanitario de las personas que migran. Para las profesionales de atención primaria, el hecho de tener un perfil diferenciado por nacionalidad y la adaptación de la atención en salud considerando las preferencias y arraigos culturales, favorecen la adherencia de las usuarias al sistema sanitario.
Barreras de acceso
Una de las barreras de acceso en común para los agentes de salud es la distancia geográfica. Esta está específicamente dada por las ocupaciones ilegales que se encuentran alejadas de los puntos céntricos de la comuna, con escasos accesos viales y conectividad deficiente. Por estas razones, para este grupo de estudio también constituye una barrera fundamental en el acceso.
Además, las profesionales de atención primaria de salud reconocen insuficiente dotación de recursos humanos para responder a la demanda asistencial.
Otras barreras identificadas por las ONG se relacionan con aspectos estructurales vinculados a la política migratoria en Chile (por ejemplo, modificación de estas, aumento de requisitos para regularización, falta de información sobre el procedimiento para obtener el número de identificación provisoria, entre otras).
Población LGTBIQA+
Respecto a la población LGTBIQA+, existe una percepción por parte de los agentes de salud que reconoce lo que se ha denominado como "internalización del estigma". Esto se expresa en la automarginación de los centros asistenciales por temor a la discriminación. Además, los hallazgos dan cuenta de la intersección entre su condición de migrante y pertenencia a la comunidad sexodiversa, colocando a las personas en una posición de especial vulnerabilidad.
Respecto a las competencias de profesionales de las personas que trabajan en salud, ambos agentes de salud perciben escasa capacitación en temáticas como el trato y manejo de personas pertenecientes a la comunidad LGTBIQA+. Ello limita el acceso de esta comunidad a las prestaciones en salud sexual y reproductiva.
Otro de los hallazgos identificados por las ONG es que la población migrante percibe a Chile como un país con menos prejuicios y estereotipos de género que sus países de origen.
Discusión
En el acceso al sistema sanitario de las personas migrantes bajo la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil y de profesionales de atención primaria de salud, se identifican elementos comunes. Entre ellos, que el cuidado de la salud no es un tema prioritario para la población migrante, el escaso tiempo designado para la atención debido al rendimiento que establece el Ministerio de Salud, y la distancia geográfica dada por los asentamientos ilegales alejados de los centros de atención de salud. Respecto a la población LGTBIQA+, la auto marginación y la falta de capacitación profesional para su atención, son los principales obstaculizadores del acceso.
Ahora bien, el componente de salud adquiere especial relevancia en el caso de las poblaciones móviles. Ello, dado que sus conductas, su disposición demográfica, sus necesidades en salud, y el acceso y uso del sistema sanitario difiere con la población autóctona [14]. Según datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) 2017, estos dan cuenta de un mejor nivel de salud auto percibido por parte de la población migrante comparada con la chilena [15]. Esto se relaciona con lo que la literatura ha descrito como el llamado "efecto del migrante sano", que se correlaciona con mejores indicadores de salud en población migrante en comparación con la población nacional. Es decir, migra la población sana en edad reproductiva. De esta forma, las personas que no han accedido a los servicios sanitarios es porque manifiestan no encontrarse o sentirse enfermas. En consecuencia, no representaría una necesidad real para la asistencia y el acceso [16].
Por otro lado, ante la misma necesidad de salud que la población local no acceden a la atención, lo que se conoce bajo el concepto de “inequidad horizontal” de uso de servicios de salud. Esto consiste en el acceso o uso diferenciado del sistema de salud ante las mismas necesidades. Es decir, existe una sub utilización de servicios de salud por parte de las personas migrantes como consecuencia de las barreras de acceso y uso, también expuestas en la presente investigación [16].
Por otro lado, hay que recordar que la legislación vigente asociada a los movimientos de entrada y salida de Chile, establece que el acceso a la atención en salud es independiente de la condición migratoria de las personas. El Decreto N° 67 que incorpora a los inmigrantes en situación irregular, sin visa o sin documentos, como beneficiarios del Fondo Nacional de Salud, refuerza la importancia de masificar esta información entorno a los derechos que tienen, tanto entre los agentes de salud como entre las personas usuarias [16].
En relación con la falta de información en cuanto al acceso a la atención, esta investigación pone de manifiesto que las personas migrantes desconocen el funcionamiento de los servicios de salud en el país de destino. Además, se constata que la información entregada por sus pares migrantes no es adecuada. En este sentido, se releva el rol de los agentes comunitarios de las ONG como orientador y facilitador para dar a conocer, sensibilizar y concientizar a la población que migra en cuanto al acceso a servicios, principalmente sobre el acceso al derecho básico de la salud.
Estos hallazgos se condicen con la literatura internacional, en un estudio que investiga las causas por las que canadienses e inmigrantes no acuden a los servicios de salud aun cuando refieren necesitarlos. En comparación con la población canadiense, una mayor proporción de personas inmigrantes relacionan el no acceso efectivo al sistema sanitario con el hecho de no conocer cómo acceder a él, presentar dificultades con el idioma y que las prestaciones de salud podrían ser inadecuadas para ellos [17].
En cuanto a la apreciación de la calidad científico-técnica por parte del personal sanitario, los grupos de estudio consideran que los rendimientos de atención son muy acotados en el sistema de salud primario. Esta medida de gestión de recursos humanos está definida por el Ministerio de Salud. Una de sus principales críticas es la estandarización en el tiempo de atención, presuponiendo que cada persona requiere un tiempo diferente según su motivo de consulta [18]. Este es uno de los aspectos que determinan el grado de satisfacción, tanto de la población usuaria y de quienes integran los equipos de salud. El escaso tiempo de atención va en desmedro de la satisfacción usuaria, aminora los alcances preventivos, determina una incorrecta prescripción de medicamentos y aumenta las posibilidades de mala práctica clínica [19]. En este sentido, los hallazgos de esta investigación posicionan dicho elemento como una barrera en la atención primaria, lo que permitiría entregar información que puedan orientar la gestión en salud para mejorar la satisfacción usuaria.
Otra de las barreras de acceso identificada por los agentes de salud es la distancia geográfica, contrariamente a lo que se esperaría en establecimientos ubicados en zonas urbanas, en las cuales no se presenta generalmente esta brecha. En la Provincia de Iquique hubo un aumento exponencial de formación de campamentos y ocupaciones ilegales que se explica por la enorme presión migratoria que atraviesa esta región limítrofe, asociada a la crisis social y sanitaria. En la Región de Tarapacá existían 3935 viviendas en campamentos para el año 2018, aumentando a 11 328 para el año 2023. Alto Hospicio desplazó a otras comunas como el municipio con más campamentos en Chile. Ello explicaría la incidencia de los movimientos migratorios en viviendas irregulares alejadas de los puntos céntricos de la comuna, segregando en forma socio-espacial a las personas migrantes, dificultando el acceso a los servicios de salud. Estas condiciones, asociadas al nivel socioeconómico, a los escasos accesos viales y al costo monetario que implica el traslado según se expone en la presente investigación, constituiría una brecha en el acceso a los servicios sanitarios para este grupo en particular [20].
Respecto a la población LGTBIQA+, existe una percepción de auto marginación asociada al temor a la discriminación o la desconfianza que les genera el propio sistema sanitario desde la institucionalidad. Según los hallazgos obtenidos, cuando alguna persona perteneciente a la diversidad sexo-genérica migra, se pone en una situación de especial vulnerabilidad y a menudo son discriminadas por motivos de orientación sexual e identidad de género. El temor a la discriminación se posiciona como una barrera importante que genera reticencia a acceder a los servicios sanitarios, tanto en la vinculación como en la adherencia y continuidad de la atención. Esto como consecuencia de patrones de marginación y sumisión enraizados en la cultura chilena [21]. Además, podría atribuirse al concepto de estigma sexual internalizado. Este se basa en la autoaceptación del estigma y actos discriminatorios por parte de personas que se reconocen como parte de alguna minoría sexual, incorporándolo en su formación valórica. Ello tendría implicancias en la adecuación y conformidad de sí mismas a los prejuicios sociales [22].
En este sentido, este temor y la auto marginación se posicionan como brechas en el acceso de manera preponderante en el contexto general de las personas que participaron de la investigación, no tan sólo segregando a las diversidades sexo-genéricas. La percepción de discriminación es una variable compleja, considerando que es uno de los determinantes sociales de la salud mental [23] [24].
También es significativa la falta de información respecto a las temáticas de género y sexo-diversidad por parte de los y las profesionales que trabajan en establecimientos de salud. Así, se da cierto grado de invisibilización de las personas LGTBIQA+, debido a la falta de formación, uso de lenguaje no inclusivo y la estigmatización. La capacitación del personal es prioritaria de acuerdo con las personas entrevistadas y debe implementarse en la atención, hallazgos que concuerdan con una investigación realizada en Concepción, Chile [17]. La importancia de la formación del personal sanitario en cuestiones de género debe ser considerada como parte importante en la instrucción, tanto en el pregrado como en la formación técnica. La incorporación de conocimiento constante y actualizado en cuestiones de género garantizará que las personas usuarias reciban una atención con perspectiva de género, libre de prejuicios y estigmatización, asegurando de esta manera dar cumplimiento a los aspectos éticos vinculados a la atención sanitaria [25].
La principal limitación del estudio se relaciona con la falta de tiempo de la población participante del estudio, tanto las personas de las ONG como las de atención primaria de salud. Esto se enfrentó a través del ajuste metodológico, pasando de un diseño inicial considerando solo entrevistas semiestructuradas a incorporar adicionalmente la técnica del grupo focal.
Los resultados dan cuenta de un hallazgo importante en la barrera estructural que está vinculada a las políticas migratorias. Aun así, no deja de tomar especial relevancia la falta de información, lo que potenciado por otras variables asociadas intrínsecamente al acto de migrar, dificultan en mayor medida el vínculo de las personas extranjeras con el sistema de salud. En un contexto general, las personas extranjeras se encuentran con mayores obstáculos que la población local en el acceso y uso del sistema sanitario.
Conclusiones
La presente investigación confirma que existen brechas asociadas principalmente al desconocimiento del funcionamiento del sistema de salud en general, así como del acceso y uso de este por parte de la población migrante. En este contexto, destacan barreras administrativas como el ingreso y permanencia no regulados, el temor a la discriminación y el tiempo insuficiente para la atención por parte del personal sanitario.
A partir de estos hallazgos, es posible recomendar en primera instancia, el fortalecer las estrategias de información sobre el sistema de salud para población migrante, en especial a quienes se encuentran en su primer período de asentamiento en el país.
También es necesario fortalecer acciones para acercar la oferta de prestaciones en salud sexual y reproductiva del sistema primario de salud chileno a la población migrante, mediante operativos y salidas a terreno.
En esta misma línea, se debe establecer y/o reforzar vínculos formales entre el sistema sanitario y la sociedad civil, con el objetivo de lograr una articulación efectiva intersectorial que permita favorecer el acceso de la población migrante al sistema sanitario.
Además, es fundamental el fortalecer el buen trato y la pertinencia cultural de la atención, rechazando cualquier forma de discriminación o cualquier acción que coarte el libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
Por último, se sugiere reforzar las estrategias de formación en la atención con enfoque de género dirigida a mujeres y diversidades sexo-genéricas.