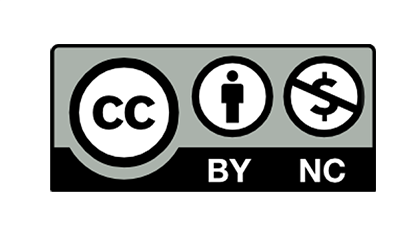Estudios originales
← vista completaPublicado el 25 de junio de 2024 | http://doi.org/10.5867/medwave.2024.05.2756
Factores asociados al riesgo e intentos suicidas en estudiantes de carreras de la salud: estudio transversal
Factors associated with suicide risk and attempts in healthcare students: A cross-sectional study
Resumen
Introducción Las muertes por suicidio en jóvenes han ido en aumento en las últimas décadas y se considera un problema de salud pública prioritario a nivel mundial, siendo un evento parcialmente prevenible. La prevalencia de ideas suicidas es alta entre estudiantes universitarios, especialmente en carreras de la salud. El objetivo de este estudio fue medir la prevalencia de alto riesgo suicida en este grupo específico e identificar factores asociados, con la finalidad de aportar evidencia empírica para la construcción de estrategias efectivas de prevención del suicidio.
Métodos Se realizó un estudio transversal basado en una encuesta en línea a estudiantes de carreras de la salud, casi al final del primer año de la pandemia de COVID-19, para conocer la frecuencia del riesgo suicida y sus factores asociados. La muestra fue de 477 estudiantes (70,8% mujeres, edad promedio 21,7 ± 2,5 años), de ocho carreras de la salud. Los datos se recogieron en enero de 2021.
Resultados Un 22,6% de los jóvenes reportó un alto riesgo suicida en la escala de Okasha y 3,4% hizo un intento suicida en el año previo. Los factores asociados al alto riesgo suicida fueron: tener una orientación no-heterosexual, una trayectoria académica irregular, experiencias de violencia física y/o psicológica, mayores niveles de sintomatología depresiva y ansiosa, así como menores niveles de apoyo social de amigos y de la familia.
Conclusiones Las cifras de riesgo e intentos suicidas son elevadas en este grupo de estudiantes y existe un perfil de factores que podrían orientar acciones más efectivas, tales como apoyo a grupos de mayor riesgo y hacer tamizaje para identificar y dar ayuda a jóvenes con alto riesgo suicida y con problemas de salud mental.
Ideas clave
- El suicidio corresponde a un fenómeno complejo que se ve afectado por diversas condiciones estresantes y de riesgo.
- En Chile, la mortalidad por suicidio en población general y adolescente es la quinta causa de muerte prematura.
- Entre estudiantes de carreras de la salud se ha descrito una prevalencia más alta de problemas de salud mental, lo que puede afectar su desempeño como profesionales y la atención a sus pacientes.
- Este estudio tiene las limitaciones propias de un diseño transversal y una encuesta en línea, aun así permite identificar factores de riesgo y protectores en forma preliminar.
Introducción
El intento suicida y el suicidio son eventos trágicos, con un gran impacto en la vida de las personas que rodean a quien lo hace y que les puede generar efectos negativos en la salud física y mental. A nivel mundial, la tasa de mortalidad por suicidio es de 11,4 por 100 mil habitantes (15 entre hombres y 8 entre mujeres). Alrededor de 800 mil personas mueren por esta causa anualmente [1]. El suicidio corresponde a la segunda causa de muerte en personas entre 15 y 29 años de edad [1,2] y ocupa el quinto lugar entre las causas que generan más años de vida perdidos por discapacidad en las Américas [3]. No existe un único elemento que sea suficiente para explicar la causa de un suicidio, sino que corresponde a un fenómeno complejo que se ve afectado por diversas condiciones estresantes y de riesgo que se relacionan entre sí, expresando la interacción entre factores biológicos, psicológicos, sociales, ambientales y culturales [1].
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el suicidio es considerado un evento parcialmente prevenible [1,4,5], de forma que cada fallecimiento por este motivo involucra una falla en las políticas públicas del país [6]. En Chile, la tasa de mortalidad por suicidio en población general y adolescente presentó un aumento sostenido y pronunciado entre los años 2000 y 2008, para luego reducir su tasa de crecimiento y llegar a una condición de estabilidad con cifras elevadas [2,4,7], siendo la quinta causa de muerte prematura en nuestro país [6].
En la población de 15 a 19 años, la tasa de mortalidad específica por suicidio en el año 2017 fue de 6,4 suicidios por 100 000 habitantes; 13,8 en el segmento de 20 a 24 años y 12,5 para el rango entre 25 y 29 años [8]. En particular, en adolescentes está descrita una razón más alta de intentos con respecto a suicidios consumados, llegando incluso a 100 intentos por cada muerte por suicidio en este grupo de edad [1].
En un estudio que midió la prevalencia de la conducta suicida y de angustia psicológica en 5572 estudiantes universitarios de 12 países, mostró que el 29% había tenido ideas suicidas y el 7% informó haber intentado suicidarse [9]. En particular, entre estudiantes de carreras de la salud (como medicina y enfermería), se ha descrito una prevalencia más alta de problemas de salud mental, lo que puede afectar su desempeño como profesionales y la atención que brindan a sus pacientes [10]. En una reciente revisión sistemática sobre suicidalidad en estudiantes de medicina (2020), se estimó una prevalencia de vida del 2,2% para el intento suicida y en 1,6% para los últimos 12 meses [11].
Debido a la importancia de este problema, en agosto de 2020 se conformó un grupo triestamental (integrado por estudiantes, académicos y funcionarios no académicos) en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile para realizar un diagnóstico de salud mental y la presencia de ideas e intentos suicidas entre los estudiantes de todas las carreras que allí se imparten. También se buscó identificar factores de riesgo y protectores que puedan orientar acciones posteriores, para enfrentar este problema en forma más efectiva.
Métodos
El diseño de esta investigación corresponde a un estudio transversal, donde las encuestas fueron realizadas en la segunda mitad del mes de enero de 2021.
Durante el mes de septiembre de 2020 se conformó un equipo de trabajo compuesto por ocho personas: cuatro estudiantes de diferentes carreras de esta facultad, el director y la secretaria de la Dirección de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, y dos académicos que coordinaron el estudio. Todos ellos se reunieron semanalmente a través de plataformas de videoconferencia.
Una vez confeccionada la primera versión de la encuesta, se realizó un pilotaje para evaluar su validez semántica y su duración [12], incluyendo a siete estudiantes de carreras de la salud de otras universidades, tres hombres y cuatro mujeres, entre 19 y 24 años de edad. Se observó que el tiempo para responder la encuesta fluctuó en un rango de 12 a 15 minutos. No hubo dificultades de comprensión en los componentes de la encuesta. Posteriormente, se obtuvieron las autorizaciones institucionales para la realización de esta encuesta en línea.
El universo de este estudio está constituido por todos los estudiantes que cursan los años de licenciatura de todas las carreras de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile durante el segundo semestre de 2020, y que tenían 18 años cumplidos a la fecha (corresponde a 3 067 en ese momento). Se invitó a participar a estudiantes de primer a cuarto año de las carreras de enfermería, kinesiología, fonoaudiología, nutrición y dietética, obstetricia y puericultura, terapia ocupacional y tecnología médica, así como estudiantes de primer a quinto año de la carrera de medicina. No existieron criterios de exclusión previamente establecidos.
Todos los estudiantes fueron invitados a participar a través de sus correos electrónicos institucionales, mediante una invitación formal por parte de la Dirección de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, junto al equipo coordinador del estudio. En la invitación se informaron los objetivos, el carácter voluntario de la participación y el manejo confidencial de los datos. A la encuesta se accedía a través de un enlace y estaba albergada en una plataforma especialmente diseñada para este estudio. En el primer paso se presentaba el documento de consentimiento informado, el que podía ser descargado una vez aceptado. A continuación se accedía a la encuesta. Esta encuesta estuvo disponible durante la segunda mitad de enero de 2021. Esto fue con posterioridad a la aprobación por el Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la Facultad de Medicina, de la Universidad de Chile.
Para garantizar la privacidad y seguridad de los datos en la plataforma, la información fue almacenada en dos bases de datos diferentes. Se utilizó un tipo de identificador independiente (ID) para cada participante. La base de datos que contiene los correos electrónicos y el identificador personal se almacenó en un computador sin internet, que estuvo protegido con contraseña y a cargo de uno de los académicos investigadores. La otra base contenía el identificador independiente y todas las respuestas dadas por los encuestados.
La primera parte de la encuesta indaga características sociodemográficas (sexo, género, orientación sexual, edad, nacionalidad, segunda ocupación, personas con las que vive, lugar de residencia, entre otros datos), trayectoria universitaria (carrera, antecedentes de reprobación de cursos, etc.), percepción de carga académica [13], experiencias durante la pandemia por COVID-19 (cuestionario creado por investigadores, que incluye haber estado enfermo, enfermedad y fallecimiento de un familiar, tolerancia al confinamiento y cuarentenas, etc.), y experiencias de violencia en el año previo (basado en el Cuestionario de la Encuesta Nacional de Violencia Intrafamiliar, ENVIF 2020, ámbito educacional) [14].
Para evaluar el riesgo suicida se utilizó la Escala de Suicidalidad de Okasha, validado previamente en Chile y que ha mostrado buenos indicadores psicométricos [15]. Para medir el estado de salud mental se utilizó la escala de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS-21), que también ha sido validada en Chile para su uso en estudiantes universitarios [16]. El apoyo social percibido se evaluó con la Escala multidimensional de percepción de apoyo social (MSPSS) de Zimet, Dahlem, Zimet, & Farley, igualmente validada en Chile [17,18,19]. Esta escala tiene tres dimensiones: apoyo social de amigos, de la familia y de una persona cercana (o significativa).
Para clasificar el riesgo suicida se siguieron las indicaciones basadas en la validación hecha en nuestro país, donde se suman los puntajes de las preguntas 1, 2 y 3, y clasificando el riesgo suicida con puntaje igual o mayor a 5. De esta forma, un caso de “alto riesgo suicida” es aquel cuyo puntaje es de 5 o más. En la cuarta pregunta de esta escala se indaga por uno o más intentos suicidas [15]. Nosotros definimos como caso con “alto riesgo suicida” (ARS) cuando el/la estudiante tenía 5 o más puntos en las primeras tres preguntas, y/o había realizado uno o más intentos suicidas en el año previo. En caso de detectar ideación suicida o alto riesgo suicida, al finalizar la encuesta aparecía un mensaje invitando a buscar ayuda profesional, además de dar la opción de ser contactado por un profesional del equipo de investigación para recibir ayuda y consejería en forma directa.
Para el análisis de los datos se utilizó el programa IBM Corp lanzado en 2016, IBM SPSS Statistics for Windows, Version 24.0. Se realizó análisis descriptivo de todas las variables, seguido de análisis bivariables con la condición de alto riesgo suicida (Tablas 1 y 2). Se utilizó la prueba de Chi-cuadrado para variables categóricas. Las variables cuantitativas, como el estado de salud mental y el apoyo social, fueron dicotomizadas dividiendo los grupos sobre la base del valor de la mediana. Los resultados de los análisis bivariables fueron utilizados para establecer las condiciones que se asociaban con alto riesgo suicida y así dicotomizar todas las variables.
Finalmente, para avanzar en las posibles causas del problema en estudio se construyó un modelo utilizando un análisis de regresión logística binaria para identificar los factores asociados al alto riesgo suicida. Para ello, se usó un modelo de efectos principales que incluyó todas las variables estudiadas. Para obtener el modelo parsimonioso se comenzó con el modelo completo que incluía 25 variables y se fueron eliminado progresivamente aquellas variables que no se asociaban en forma signifcativa (método backward en 14 pasos). Además, se aplicó la prueba de razón de verosimilitud para comparar el modelo obtenido con el modelo completo inicial. Se probó la bondad de ajuste con el test de Hosmer-Lemeshow. También se evaluó la capacidad del modelo parsimonioso para pronosticar los casos que son verdaderos positivos o verdaderos negativos de alto riesgo suicida, basado en el puntaje del test de Okasha descrito previamente.
Resultados
Descripción de las variables en la muestra
La muestra para este estudio estuvo constituida por 477 estudiantes, cuyas encuestas fueron respondidas en forma completa (tasa de respuesta: 15,6%). Las características de la muestra se presentan en las Tabla 1 y 2. La edad fluctuó entre los 18 y 49 años, con un promedio de 21,7 años y una desviación estándar de 2,5 años. Un 70,8% fueron mujeres y 29,2% hombres (sexo asignado al nacer). Un 69,8% se identificó como de género femenino, 28,3% de género masculino y 1,9% con otro género. Respecto de la orientación sexual, 65,2% se definió como heterosexual y 34,8% con una orientación diferente. Sólo 5,7% se identificó formando parte de un pueblo originario.
Un 76,5% reside en la Región Metropolitana. Un 48,6% vive con ambos padres, 36,7% con uno solo de los padres (en su mayoría solo con la madre). Un 14,3% tiene a su cargo el cuidado de otra persona y 10,9% trabaja además de estudiar. La mayor parte de los padres y madres de quienes respondieron la encuesta tenían nivel educacional superior (técnica, universitaria y postgrado): 67,5 y 68,6% respectivamente.
Respecto a la carrera de pertenencia, un 8,3% estudiaban terapia ocupacional, 3,8% kinesiología, 8,9% obstetricia y puericultura, 45,1% medicina, 14% enfermería, 7% nutrición y dietética, 8,1% tecnología médica y 4,9% fonoaudiología. Respecto del curso, 9,7% cursaban primer año de su carrera, 33,3% segundo año, 28,4% tercer año, 25% cuarto año, 3% quinto año. Hubo tres estudiantes de sexto y séptimo año de medicina (0,6%).
Con respecto a la trayectoria académica, 41,5% de los estudiantes fue de tipo irregular: reportó haber reprobado o abandonado una asignatura, o congelado sus estudios.
Con relación a la percepción de la carga académica, el 69,5% la percibía como “alta” o “muy alta”, 26,9% como “moderada” y solo el 3,6% la percibía como “baja” o “muy baja”. Las situaciones que generaban mayor carga académica fueron: sobrecarga de tareas y trabajos (88,4%), las evaluaciones (70,3%), tiempo limitado para trabajos (61,3%) y el tipo de trabajos que se les pedía (59,9%).
Al momento de responder la encuesta, solo 5,9% refirió haber sufrido COVID-19 y 35,8% dijo haber tenido un familiar o ser querido con la enfermedad. Un 6,1% de los encuestados señaló haber tenido una persona cercana fallecida por COVID-19.
Cerca de la mitad de los encuestados (48,1%) refirió que había sido “difícil” o “extremadamente difícil” soportar la cuarentena que fue impuesta durante la pandemia. Las condiciones que más les afectaron fueron: “no ver a los amigos” (87,2%), “el encierro en casa” (63,6%), la “convivencia familiar o con quienes vivo” (52%) y “no poder ver a mi familia” (49,1%).
Un 30% de los encuestados señaló haber experimentado alguna forma de violencia física o psicológica en el último año (dentro y fuera de la pareja). Adicionalmente, 13,3% señaló haber sufrido ciberacoso (principalmente en grupos de mensajería o whatsapp).
Entre quienes tuvieron pareja en el último año (n = 263), 16% refirió haber sufrido violencia de pareja de cualquier tipo. Y dentro de estos, 13,4% indicó sufrir violencia psicológica, 3,5% sexual y 2,3% violencia física.
La evaluación del estado de salud mental se hizo a través de las tres subescalas del DASS-21. En la subescala de depresión el rango fluctuó entre 0 y 21 puntos, con promedio de 6,7 y desviación estándar de 5,0 puntos. Un 50% obtuvo entre 0 y 5 puntos y otro 50% entre 6 y 21 puntos. El rango para la subescala de ansiedad también fue entre 0 y 21 puntos, con un promedio de 5,6 y desviación estándar de 4,5 puntos. Un 49,4% obtuvo entre 0 y 4 puntos, y 50,6% entre 5 y 21 puntos. Finalmente, el rango en la subescala de estrés estuvo entre 0 y 21 puntos, con un promedio de 9,5 y desviación estándar de 4,8 puntos. Un 51,5% obtuvo entre 0 y 9 puntos y 48,5% entre 10 y 21 puntos.
El apoyo social fue evaluado con la escala MSPSS y para la dimensión de apoyo percibido de amigos el promedio fue 23,1 ± 4,9 puntos (rango entre 4 y 28, con mediana en 24 puntos); de familiares fue 20,8 ± 5,5 puntos (rango entre 4 y 28, con mediana en 21 puntos); y proveniente de una persona cercana fue 23,6 ± 4,4 puntos (rango entre 4 y 28, con mediana en 25 puntos). La distribución del grupo para alto y bajo apoyo social se presenta en la Tabla 2.
Necesidad y búsqueda de ayuda psicológica
Un 75,5% de los estudiantes dijo haber tenido la necesidad de atención psicológica durante el año 2020, pero solo el 58% de estos la solicitó (en el sistema público, privado o en los servicios que brinda la universidad). Por lo tanto, el 42% de los estudiantes que creyeron necesitar ayuda psicológica no solicitó ningún tipo de atención en salud mental.
Prevalencia del alto riesgo suicida
Del total de la muestra, 107 estudiantes fueron clasificados como alto riesgo suicida (22,4%). Un 32,6% no mostró ningún indicador relacionado con el riesgo suicida (puntaje cero en las preguntas de la Escala de Suicidalidad de Okasha).
Del total de la muestra, 16 jóvenes reportaron un intento suicida en el año previo (3,4%). Si se toma el subgrupo de los 107 estudiantes con alto riesgo suicida, 15 de ellos reportaron un intento suicida (14%). Por otra parte, de los 16 casos con un intento suicida, 15 de ellos fueron clasificados como alto riesgo suicida (93,8%), lo que confirma la utilidad de esta escala para su uso en estrategias de tamizaje poblacional.
Análisis bivariables para factores asociados al alto riesgo suicida
En las Tablas 1 y 2 también se presentan los resultados de los análisis bivariables donde se comparan las categorías de las variables que fueron estudiadas respecto del alto riesgo suicida. A continuación se enumeran las categorías de las variables que mostraron una asociación estadísticamente significativa con esta condición:
-
Tener una identidad de género diferente a la masculina o femenina.
-
Tener una orientación sexual diferente de la heterosexual.
-
Vivir con otros familiares o en “otra situación” (diferente de vivir con ambos padres o con uno de ellos, o con pareja).
-
Que el padre tenga un nivel educacional de enseñanza básica o media.
-
Que la madre tenga un nivel educacional de enseñanza básica o media.
-
Haber reprobado o eliminado alguna asignatura o haber congelado la carrera.
-
Percepción de que las cuarentenas le habían resultado difícil o extremadamente difícil de soportar.
-
Haber sido víctima de violencia física y/o psicológica, dentro o fuera de su pareja.
-
Haber sufrido alguna forma de ciberacoso.
-
Nivel alto de síntomas depresivos.
-
Nivel alto de síntomas ansiosos.
-
Nivel alto de síntomas de estrés.
-
Nivel bajo de apoyo social de los amigos.
-
Nivel bajo de apoyo de la familia.
-
Nivel bajo de apoyo de una persona cercana (o significativa).
Análisis multivariable para identificar factores asociados a alto riesgo suicida
En la Tabla 3 se presentan las variables que fueron incluidas en el modelo parsimonioso y sus indicadores para la ecuación de regresión logística múltiple. Para obtener este modelo se comenzó incorporando todas las variables consideradas en este estudio y descritas en las Tablas 1 y 2 (el detalle de las categorías dicotómicas en cada variable se describe en forma adicional en una tabla como material complementario). El modelo final logra una buena bondad de ajuste (prueba de Hosmer-Lemeshow, con p = 0,209) e incluye siete variables. Este modelo parsimonioso pronostica correctamente 78,6% de los verdaderos casos positivos y negativos de alto riesgo suicida, basado en la concordancia de la diagonal de casos predichos con aquellos según resultados en test de Okasha. Por tratarse de la primera vez que se intenta construir un modelo empírico para este problema en nuestro medio, hemos decidido dejar dos variables que tienen un p > 0,05, porque contribuyen a lograr una buena bondad de ajuste y permite entregar información que oriente intervenciones más efectivas para reducir el suicidio entre estos/as jóvenes.
Discusión
Nuestros resultados muestran que 22,6% de esta muestra reportó tener un alto riesgo suicida en la escala de Okasha y 3,4% hizo un intento suicida en el año previo. Una de las principales dificultades para hacer comparaciones de estos resultados es la forma en que se mide esta condición, ya que no es igual en los diferentes estudios y muchos de ellos utilizan solo el reporte de ideación suicida. A pesar de esto, nuestros resultados no difieren significativamente de lo reportado en otros estudios realizados en Chile y fuera del país.
Dentro de Chile, un estudio basado en 551 estudiantes de medicina que utilizó preguntas sobre conducta suicida extraídas de la Encuesta Nacional de Salud, estimó una prevalencia de 25,2% [20]. Otro estudio realizado en una universidad diferente, basado en 632 estudiantes universitarios, el 20,7% señaló que había deseado matarse y 7,4% que había tratado de hacerlo [21].
Por otra parte, nuestros datos también son similares a los reportados en estudios y revisiones sistemáticas realizadas en otros países, acerca de la prevalencia de ideación e intentos suicidas, tanto en estudiantes de medicina [11,22,23,24,25] como en estudiantes universitarios en general [9,26,27].
Un hallazgo interesante es que 14% de quienes tienen un alto riesgo suicida han hecho un intento de quitarse la vida, comparado con el 3,4% de la muestra total, lo que implica 4,1 veces más. Esto permite fundamentar que en esta población específica, el tamizaje de jóvenes con alto riesgo suicida (y posterior intervención) utilizando la Escala de Sucididalidad de Okasha, podría ser una estrategia efectiva para prevenir el suicidio, tal como ha sido planteado en varias revisiones sistemáticas [28,29].
Sumado a lo anterior, nuestros hallazgos permiten construir un perfil de características y/o condiciones en algunos grupos de jóvenes que se asociarían a una mayor probabilidad de alto riesgo suicida, posibilitando así focalizar acciones y/o servicios en estos grupos, o bien desarrollando programas preventivos específicos para ellos y ellas.
Tal como se describió en los resultados del análisis de regresión logística múltiple, las siguientes categorías de las variables mostraron una asociación significativa con alto riesgo suicida:
-
Tener una orientación sexual diferente a la heterosexual.
-
Trayectoria académica irregular: haber reprobado o abandonado una asignatura, o congelado la carrera.
-
Experiencias de violencia física y/o psicológica durante el año previo.
-
Salud mental: niveles altos de sintomatología depresiva y ansiosa.
-
Apoyo social: menor nivel de apoyo social percibido de amigos y de la familia.
La asociación del alto riesgo suicida con la mayoría de estas características ha sido reportada en otros estudios y sistematizada en el reporte de OMS [1].
La pertenencia a grupos minoritarios, entre ellos las minorías sexuales, se vincula con un mayor número de experiencias de violencia, discriminación y estigma, los que a su vez son factores de riesgo de suicidio [1,2,5,30]. También, algunos estudios han mostrado en sus resultados que las ideaciones y los intentos de suicidio en universitarios se asocian a una mayor presión académica [31,32], al estrés producido por el rendimiento en la carrera [27] y al mal desempeño académico [20], lo que en nuestro estudio aparece como trayectoria académica irregular.
Por otra parte, el apoyo social (tanto familiar como de amistades) es un importante factor protector para problemas de salud mental, incluyendo ideaciones e intento suicida [2]. Estudios previos en Chile también han reportado hallazgos de este tipo en estudiantes universitarios, así como una relación inversa con sintomatología depresiva, ansiosa y de estrés [32,33]. En muchos estudios se ha reportado esta asociación, especialmente con síntomas y trastornos depresivos [1,34], por lo cual una de las estrategias que se ha utilizado en el ámbito educacional es la detección de estos cuadros para ofrecer apoyo profesional y tratamiento cuando se requiera [1,34]. A su vez, las dificultades con familiares, amistades o pareja pueden ser gatillantes de conducta o crisis suicida [2,4,5].
Uno de los resultados interesantes es la asociación del riesgo suicida con la percepción de dificultad para soportar las cuarentenas dentro de la pandemia. Algunos estudios han reportado un aumento de la sintomatología depresiva, de estrés y ansiedad en universitarios durante la pandemia, así como un aumento de prevalencia de pensamientos suicidas [35]. Se ha postulado que la privación de la socialización es particularmente dañina para la salud mental de los jóvenes, pues es una necesidad propia para desarrollarse en la etapa vital en la que se encuentran [36] y que pudiera explicar los problemas que actualmente se están reportando [35]. Además, se debe considerar las dificultades que conlleva la pandemia se suman a las que son propias del contexto universitario en condiciones normales, las cuales son un desafío para los jóvenes por los múltiples cambios a los cuales se deben adaptar [37].
En esta investigación se constató que el 75,5% de los estudiantes encuestados señaló haber tenido la necesidad de atención psicológica durante el año 2020, pero solo el 42,8% de estos la solicitó. Similares resultados se consignaron respecto de la solicitud de atención psicológica en los servicios de atención psicológica de la institución. En este caso, 85,4% de los estudiantes refirió alguna vez haber necesitado ayuda psicológica, pero solo 45,2% la solicitó en la facultad. Esta omisión de solicitud de ayuda psicológica por parte de los estudiantes está descrita en diversos estudios, considerándose que el miedo a la estigmatización es la principal causa [23,38]. Otros motivos para no buscar apoyo en la universidad son la falta de alfabetización en salud mental de la comunidad académica y estudiantil, así como el desconocimiento de la existencia de este tipo de servicios dentro de la universidad [39].
Este estudio presenta limitaciones que deben ser consideradas para la correcta interpretación de los resultados. Primero, el diseño transversal no permite establecer causalidad entre el riesgo suicida y las variables analizadas, sino solo establecer asociaciones iniciales. Segundo, dado que el estudio se realizó a través de una encuesta en línea con una invitación abierta, es difícil establecer si hubo o no algún sesgo de selección. A pesar de esto, la tasa de respuesta fue de alrededor de 15,6%, que es alta para estudios basados en encuestas en línea en el contexto de pandemia. Tercero, no se incluyeron otras variables que pudieron haber sido de interés (como el consumo problemático de drogas y sustancias, la calidad del sueño, el nivel de autoestima o el funcionamiento familiar, etc.), para no ampliar la extensión de la encuesta más de lo conveniente. Creemos que en el futuro, otros estudios deberían incluir estos otros aspectos para lograr una visión más amplia y completa de la complejidad de este problema.
Conclusiones
Nuestros resultados confirman una elevada prevalencia de ideas suicidas (22,6%) e intentos suicidas el año previo (3,4%), entre los estudiantes de carreras de la salud.
Asimismo, existen características que se asocian a un alto riesgo suicida, como las (condiciones personales, trayectoria académica irregular, experiencias de violencia, peor salud mental respecto de sus pares y bajo apoyo social. Todo ello, permite orientar acciones específicas para prevenir suicidios entre estos jóvenes.
Por su parte, la Escala de Suicidalidad de Okasha mostró buenos indicadores para ser utilizada en estrategias de tamizaje poblacional en jóvenes.
Finalmente, se sugiere que futuros estudios incluyan aspectos como el consumo problemático de drogas y sustancias, la calidad del sueño, el nivel de autoestima o el funcionamiento familiar, entre otros, para lograr una visión más amplia y completa de la complejidad de este problema.