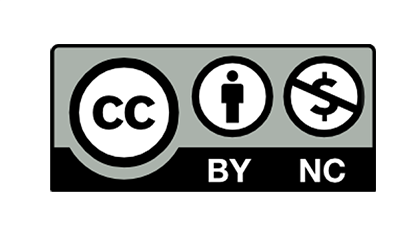Estudios originales
← vista completaPublicado el 3 de septiembre de 2025 | http://doi.org/10.5867/medwave.2025.08.3081
Análisis temporal de administración de terapias de reperfusión encefálica durante la pandemia de COVID-19 en un hospital chileno: estudio transversal analítico
Temporal analysis of the administration of encephalic reperfusion therapies during the COVID-19 pandemic in a Chilean hospital: An analytical cross-sectional study
Resumen
Introducción La pandemia de COVID-19 generó un gran impacto en los servicios de urgencia, incluyendo la atención del ataque cerebrovascular. Los cambios en los tiempos de administración de terapias de reperfusión encefálica del ataque cerebrovascular han sido poco explorados en Chile. El objetivo de este trabajo fue analizar el impacto que tuvo la pandemia en los tiempos críticos de tratamiento del ataque cerebrovascular, el número de pacientes tratados, la severidad clínica y la presencia de oclusión de vaso mayor.
Métodos Se realizó un análisis retrospectivo de los pacientes sometidos a terapia de reperfusión encefálica en un hospital de Valparaíso, Chile. Se compararon dos grupos de pacientes atendidos un año antes (grupo prepandemia) y un año después (grupo pandemia) del inicio de las restricciones sanitarias.
Resultados Se incluyeron 104 pacientes, con una edad promedio de 67,4 ± 13 años y una severidad clínica de 13,5 ± 6,5 en la escala NIHSS. Un 91,5% recibió terapia trombolítica. No se encontraron diferencias significativas intergrupales en las métricas de tiempo de tratamiento, número de pacientes tratados, severidad clínica, ni presencia de oclusión de vaso mayor. Aunque hubo una tendencia no significativa de retraso en los tiempos terapéuticos institucionales, se encontró una correlación significativa que sugiere que, a menor tiempo desde el inicio de los síntomas a puerta, menor tiempo de acceso a terapia (r = 0,84).
Conclusiones No hubo diferencias en los tiempos terapéuticos del ataque cerebrovascular en el periodo previo a la pandemia y en el periodo pandémico, mostrando similitudes con la experiencia reportada en Chile y resaltando la adaptación del sistema de salud durante la crisis sanitaria. Estudios con diseños epidemiológicos más complejos y muestras mayores complementarán estos resultados.
Ideas clave
- El ataque cerebrovascular isquémico agudo o infarto cerebral es una emergencia neurológica frecuente, que constituye una de las principales causas de muerte y discapacidad en la población adulta.
- La Región de Valparaíso, Chile, tiene una alta incidencia de ataque cerebrovascular. No obstante, los efectos de las restricciones sociosanitarias durante la pandemia de COVID-19 han sido poco estudiados.
- No se observaron diferencias estadísticamente significativas en los tiempos de administración de las terapias de reperfusión encefálica entre el periodo prepandémico y el periodo crítico de la pandemia COVID-19. Sin embargo, se observó una tendencia no significativa hacia un retraso en los tiempos institucionales y una disminución del número de pacientes tratados.
- Son limitaciones de este estudio el bajo tamaño de muestra, el número reducido de trombectomías realizadas por la baja disponibilidad de terapia endovascular durante la pandemia de COVID-19 y los cambios impuestos en aquel periodo en la práctica clínica de la terapia trombolítica; todo lo cual restringe las conclusiones y dificulta un análisis más preciso.
Introducción
El ataque cerebrovascular isquémico agudo o infarto cerebral es una emergencia neurológica frecuente, con una incidencia en Chile de 117 por 100 000 personas al año [1]. Constituye una de las principales causas de muerte y discapacidad en la población adulta. Además, es la principal causa de discapacidad en países occidentales [2]. Según la estadística nacional actual, el ataque cerebrovascular es, junto con el infarto agudo al miocardio, la primera causa de muerte en Chile dentro del grupo de enfermedades circulatorias [3]. Su pronóstico está fuertemente influenciado por las terapias de reperfusión encefálica, tanto la trombólisis endovenosa como la trombectomía mecánica. Sin embargo, la aplicación de ambas intervenciones está sujeta al factor tiempo, con una ventana terapéutica estrecha y tiempos de atención hospitalarios recomendados, dado el impacto clínico favorable de su administración precoz [4]. De esta manera, su ejecución durante la pandemia de COVID-19 estuvo dificultada.
El impacto de la pandemia de COVID-19 en la atención de pacientes con ataque cerebrovascular isquémico ha sido bien descrito, asociándose a retrasos en los tiempos críticos de tratamiento, disminución en los volúmenes de terapias de reperfusión encefálica realizadas, activación de códigos de ataque cerebrovascular, consultas y hospitalizaciones por enfermedades cerebrales vasculares [5,6,7,8,9]. Adicionalmente, se ha reportado una mayor severidad clínica y mortalidad por ataque cerebrovascular isquémico. En Chile, así como en el mundo, durante la fase inicial de la emergencia sanitaria hubo una disminución en el número de consultas de emergencia por accidentes cerebrales vasculares, así como en las hospitalizaciones por dicha causa [3,5,6,7,8]. Este impacto se atribuiría al temor del contagio dada la rápida propagación del virus y al aumento significativo de la carga asistencial en la atención de pacientes con COVID-19, así como también a las medidas de restricción y aislamiento social implementadas a nivel mundial [10]. Además, influirían factores como la reducción en la utilización de equipos para diagnóstico por imagen [11]. Por esto, las organizaciones internacionales instaron al esfuerzo por tratar de mantener los estándares de atención durante el periodo crítico de la pandemia [5,6,11]. Esta disminución en el número de consultas y hospitalizaciones es preocupante, pues sugiere que muchos pacientes con infartos cerebrales no consultaron, probablemente los que presentaron formas leves pero que, igualmente, pueden beneficiarse de una atención y tratamiento precoz que disminuya la tasa de recurrencia.
El Hospital Carlos van Buren es el principal centro de derivación para el tratamiento del ataque cerebrovascular isquémico agudo en la Región de Valparaíso, zona que registra una alta tasa de morbimortalidad asociada a esta patología al compararse con otras regiones de Chile [12]. Sin embargo, las publicaciones científicas nacionales acerca del impacto de la pandemia de COVID-19 sobre el manejo del ataque cerebrovascular no incluyen a esta región. Desde el inicio de la pandemia se protocolizó el uso de equipo de protección para todo el personal de salud, así como medidas de desinfección en los equipos imagenológicos entre pacientes. El hospital mantuvo la continuidad de la atención neurológica de urgencia sin efectuar cambios en los criterios de inclusión y exclusión que rigen el Código Ataque Cerebrovascular. En nuestro centro, este establece la realización de angiografía por tomografía computarizada de cerebro y cuello a todos los pacientes, descartando la presencia de oclusión de vaso mayor de la circulación anterior o posterior.
El objetivo de este estudio fue analizar el impacto de la pandemia COVID-19 sobre los tiempos críticos de tratamiento del ataque cerebrovascular en nuestro hospital, así como el número de pacientes sometidos a terapia de reperfusión encefálica, la severidad clínica y la tasa de oclusión de vaso mayor, en medio de la implementación de las restricciones sociosanitarias en Chile. Para ello, se compararon distintos indicadores clínicos antes y después de la implementación de las medidas sanitarias y se evaluaron sus correlaciones, con la finalidad de explorar asociaciones que permitan formular respuestas tentativas a los fenómenos observados.
Métodos
Diseño
Se realizó un estudio transversal analítico en pacientes sometidos a terapia de reperfusión encefálica por ataque cerebrovascular isquémico agudo en el Hospital Carlos van Buren, un año antes y un año después del inicio de la pandemia.
Muestra
Se incluyó a todos los pacientes mayores de 18 años que ingresaron al hospital con el diagnóstico de ataque cerebrovascular isquémico agudo, y que cumplieron con los criterios de inclusión para una terapia de reperfusión encefálica. El período analizado fue entre marzo de 2019 y marzo de 2021. Se excluyó a los pacientes que sufrieron un ataque cerebrovascular intrahospitalario.
Procedimientos
Se revisaron las estadísticas hospitalarias electrónicas para obtener el número total de pacientes ingresados por ataque cerebrovascular isquémico en ambos periodos. Se analizaron los registros clínicos, tanto físicos como electrónicos, de los pacientes tratados con terapia de reperfusión encefálica. De esta manera, se obtuvieron los tiempos desde el inicio de los síntomas, de atención pre e intrahospitalaria (expresado en minutos) y las demás variables de estudio. Como control de sesgos y validación de datos, estos fueron verificados adicionalmente con los registros de enfermería, registros del sistema de ambulancia en la atención prehospitalaria y con el programa visualizador de imágenes de nuestro centro. El grupo 1 (prepandemia) estuvo comprendido por los pacientes atendidos entre el 1 de marzo de 2019 y el 29 de febrero de 2020, mientras que el grupo 2 (pandemia) por aquellos atendidos entre el 1 de marzo de 2020 y el 28 de febrero de 2021. El proyecto fue aprobado por el Comité Ético-Científico del Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio (N° 46/2022).
Análisis estadístico
Se empleó el programa Stata 17. Para la estadística descriptiva se utilizaron números absolutos, proporciones y medias. Se compararon distintas variables clínicas y los tiempos de procedimiento entre los grupos prepandemia y pandemia (Tabla 1). Se aplicaron las prueba t de Student y Chi-cuadrado para la comparación de medias y proporciones, respectivamente. Para analizar el nivel de correlación entre las variables edad, puntaje de la Escala del Accidente Cerebrovascular de los Institutos Nacionales de Salud (NIHSS, National Institutes of Health Stroke Scale) y tiempos de procedimiento, se aplicó la prueba de correlación de Pearson. Se utilizó un nivel de significancia de 5%.
Resultados
Hubo un total de 980 pacientes ingresados por ataque cerebrovascular isquémico en el periodo de estudio, evidenciando una reducción del 21% en el periodo pandémico (548 versus 432), de los cuales se seleccionaron 104 pacientes para el análisis, ya que solo este grupo cumplió con los criterios de terapia de reperfusión encefálica. Este grupo tuvo una edad promedio de 67,4 ± 13 años y un NIHSS de 13,5 ± 6,5. El 48% fueron mujeres (n = 50). Un 59,6% (n = 62) correspondió al grupo 1 (Tabla 2).
No hubo diferencias intergrupales en las características demográficas, severidad clínica (NIHSS), presencia de oclusión de vaso mayor, tipo de terapia ni tiempos de procedimiento (Tabla 3).
Se exploró la correlación entre los distintos tiempos terapéuticos (Tabla 4). En lo referente a las correlaciones significativas, se encontró una correlación alta y positiva entre tiempo inicio-puerta y tiempo inicio aguja (r = 0,84), moderada y positiva entre tiempo puerta-aguja y tiempo puerta-tomografía computarizada (r = 0,57) y baja y positiva entre tiempo inicio-aguja y tiempo puerta-aguja (r = 0,34). Las correlaciones positivas indican que, a medida que una variable aumenta en magnitud, la otra también aumenta. Los grados de correlación se condicen con la fuerza de la asociación entre variables.
Discusión
Este estudio incluyó 104 pacientes que recibieron terapia de reperfusión encefálica. Al comparar el periodo prepandémico con el periodo pandémico, no se hallaron diferencias significativas intergrupales en las métricas de tiempo de tratamiento, número de pacientes tratados, severidad clínica, ni presencia de oclusión de vaso mayor. No obstante, se encontró una correlación significativa que sugiere que, a menor tiempo desde el inicio de los síntomas a puerta, menor tiempo de acceso a terapia.
Luego de la declaración de distanciamiento social impuesta en Chile el 18 de marzo de 2020, se activó prontamente la implementación de medidas restrictivas que cambiaron el flujo hospitalario del ataque cerebrovascular [7]. Durante los primeros meses de pandemia se reportó una disminución de 10% en las atenciones de urgencia por ataque cerebrovascular y de 8,6% en las hospitalizaciones por dicha causa [3]. Pese a lo anterior, la experiencia nacional reportada en diferentes estudios no mostró cambios significativos en el volumen de pacientes que acudieron a trombólisis endovenosa o trombectomía mecánica [14,15], ni diferencias en las métricas de tiempo de tratamiento para la trombólisis endovenosa [14]. Ello permite sugerir que se mantuvo el estándar de atención durante el periodo crítico de la pandemia. Sin embargo, se ha descrito una mayor severidad del ataque cerebrovascular isquémico y mortalidad asociada [16,17]. En esta investigación se realizó un análisis temporal de la administración de terapias de reperfusión encefálica durante el periodo prepandémico en comparación con aquellos tratados en el periodo crítico de la pandemia COVID-19, el cual no reveló diferencias significativas. Este hecho podría sugerir que se mantuvo el estándar de atención del ataque cerebrovascular isquémico en el hospital de estudio, concordante con la experiencia nacional [8,14]. Por otro lado, se observó una tendencia no significativa del retraso del tiempo puerta-aguja. Esta asistencia médica pudo estar amenazada por la reorganización en los servicios de urgencias impuesta por el manejo de pacientes potencialmente infectados, así como por los procesos de desinfección en los equipos de imagen [8,10,11]. Lo anterior se refleja en el aumento del tiempo puerta-tomografía computarizada observado. Si bien este resultado no es significativo, puede mostrar un indicador de gestión interna y calidad de la atención del infarto cerebral. Hubo una correlación significativa, positiva y alta, entre el tiempo de inicio-puerta e inicio-aguja (r = 0,84). Esto podría asociarse con la implementación de medidas de aislamiento social y controles sanitarios por toda la ciudad, que restringían el libre tránsito y, desde algún punto de vista, favorecían una llegada más expedita al servicio de urgencia desde el inicio de los síntomas. Asimismo, el hospital analizado mantuvo los servicios de ambulancia y las atenciones por neurólogos de turno durante la crisis sanitaria, lo cual favoreció una atención oportuna a los pacientes elegibles para terapias de reperfusión.
Nuestro centro reportó una reducción del 21% en las hospitalizaciones por ataque cerebrovascular isquémico (548 versus 432) durante el periodo pandémico, similar a lo observado a nivel mundial [5,6]. Es probable que esta disminución se asocie a una menor consulta en el hospital, por razones como el temor al contagio, las barreras de distanciamiento social y confinamiento, similar a lo ocurrido en reportes internacionales [5]. A pesar de esto, no se verificó una reducción significativa en el número de trombólisis realizadas (p = 0,14), ni en la tasa de reperfusión general (11,7% versus 9,7 p = 0,23), concordante a lo reportado en estudios nacionales que no muestran cambios significativos en las métricas de tiempo de las trombólisis [8,14]. Además, nuestro centro no evidenció cambios significativos en la severidad clínica, comparándolo con el periodo prepandemia. Los hallazgos son consistentes con el hecho de que la gran población de Valparaíso registra una alta tasa de morbimortalidad por ataque cerebrovascular en Chile [12]. Esto difiere de la experiencia nacional, tal como reportaron Silva-Pozo et al [14,17] en un hospital de la zona sur de Santiago, donde observaron un aumento de la severidad en el NIHSS (7,23 versus 8,78) y de la mortalidad (5,2% versus 12,4%). En cambio, el principal factor contribuyente al aumento de la mortalidad hospitalaria sería el NIHSS de ingreso [14], resultado concordante con lo reportado en estudios internacionales [7]. Nuestro trabajo no concluyó una diferencia significativa en el número de pacientes con oclusión de vaso mayor al comparar ambos periodos (p = 0,5), similar a lo descrito por Rivera et al [15] en un hospital de derivación nacional para trombectomía mecánica. A diferencia de ellos, no evidenciamos cambios significativos en la distribución del lugar de la oclusión. Recientemente, la revisión sistemática con metaanálisis de Burton et al [18] concluyó, a partir de 52 estudios primarios, que existió un retraso en la atención prehospitalaria del ataque cerebrovascular durante la pandemia de COVID-19, así como un menor volumen de consultas en urgencia.
Dentro de las limitaciones de este estudio, el bajo tamaño de muestra contemplado podría haber limitado las conclusiones obtenidas a partir de los contrastes de hipótesis. Es esencial tener esta consideración en mente a la hora de interpretar los resultados. Asimismo, el bajo número de trombectomías realizadas debido a la baja disponibilidad de terapia endovascular en aquel periodo, no permitió obtener conclusiones más robustas en este aspecto. A diferencia de otros estudios, se evaluó la severidad del ataque cerebrovascular en el subgrupo de pacientes sometidos a terapia de reperfusión encefálica y no en el total de pacientes ingresados por ataque cerebrovascular isquémico. Tampoco evaluamos las variaciones en las consultas por ataque cerebrovascular, los antecedentes personales incluyendo la infección por COVID-19 o si existía relación de esta con la severidad clínica estudiada, así como el seguimiento clínico funcional al alta y la mortalidad de los pacientes. Esto hubiese permitido un análisis más profundo acerca del impacto de la pandemia en el pronóstico clínico. Finalmente, es interesante evaluar los resultados obtenidos desde la perspectiva del sesgo secular [19], el que señala que existen asociaciones intervención-resultado que pueden ser malinterpretadas debido a cambios en las prácticas clínicas, lo que introduce un sesgo. En el caso de este estudio, suponemos que la pandemia de COVID-19 y las restricciones sociosanitarias impusieron una serie de cambios en la práctica clínica que dificultaron un análisis más preciso de la terapia trombolítica y sus resultados.
Conclusiones
Nuestros resultados indican que no se observaron diferencias estadísticamente significativas en los tiempos de administración de terapias de reperfusión encefálica, entre el periodo prepandémico y el periodo crítico de la pandemia por COVID-19. Este hallazgo coincide con lo reportado en otras series chilenas y latinoamericanas, y destaca la capacidad de adaptación del sistema de salud frente a una crisis sanitaria sin precedentes. No obstante, se observó una tendencia no significativa al retraso en las métricas de tiempo institucional y una disminución en el número de pacientes tratados. Esta tendencia podría estar asociada a demoras en la adquisición de la neuroimagen, lo que resalta la necesidad de revisar y optimizar los protocolos locales en los centros que atienden ataques cerebrovasculares. Una gestión eficiente que permita reducir estos tiempos es crucial para garantizar el acceso oportuno a terapias de reperfusión, dada su incidencia directa en el pronóstico neurológico y funcional. En este sentido, los resultados de este estudio podrían orientar la elaboración de protocolos de respuesta ante futuras emergencias sanitarias, enfocándose en mantener la continuidad y eficiencia de la atención aguda del ataque cerebrovascular, incluso en contextos de alta demanda asistencial.
Por último, estudios con diseños epidemiológicos más complejos, tales como estudios prospectivos de cohorte, que analicen muestras mayores de pacientes, incluyan una mayor cantidad de variables y seguimiento a largo plazo; permitirán complementar estos resultados.