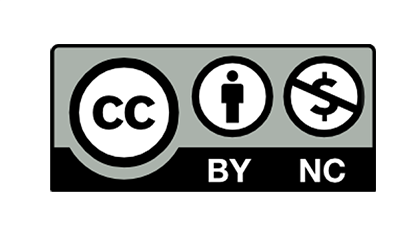Estudios originales
← vista completaPublicado el 26 de septiembre de 2025 | http://doi.org/10.5867/medwave.2025.08.3105
Adaptación y validez de contenido de una batería de cuestionarios para identificar las condiciones ocupacionales de los mineros artesanales y de pequeña escala chilenos
Adaptation and content validity of a battery of questionnaires for identifying occupational conditions among Chilean artisanal and small-scale miners
Resumen
Introducción La pequeña minería y minería artesanal son actividades históricas en Chile, con fuerte arraigo territorial y relevancia económica. Sin embargo, sus trabajadores enfrentan altos niveles de exposición a riesgos laborales en condiciones de informalidad, sin contar con herramientas adaptadas para su vigilancia en salud ocupacional. Los instrumentos disponibles están diseñados para empresas formales y no consideran el contexto operativo de dichos trabajadores.
Objetivo Adaptar y validar el contenido de una batería de cuestionarios diseñada para identificar condiciones laborales que afectan a trabajadores de la minería artesanal y de pequeña escala en Chile.
Métodos Estudio instrumental desarrollado en cuatro fases: revisión documental de protocolos nacionales e internacionales; identificación participativa de riesgos con dirigentes sindicales; elaboración de cuestionarios temáticos; y validación de contenido mediante juicio de 25 expertos en salud ocupacional, minería, psicometría y estadística. Se evaluaron 155 ítems bajo criterios de claridad, relevancia, suficiencia y coherencia, usando el coeficiente V de Aiken (umbral igual o mayor a 0,80).
Resultados El 87% de los ítems alcanzó el umbral en los cuatro criterios. Los valores de Aiken oscilaron entre 0,77 y 0,98. El módulo de exposición a diésel obtuvo los puntajes más altos, mientras que el de condiciones laborales mostró menor claridad (0,77), justificando la modificación o eliminación del 41% de sus ítems. Se creó un nuevo cuestionario sobre exposición a agentes químicos mediante la integración de módulos. Como resultado del proceso de ajuste, la batería final quedó conformada por seis cuestionarios temáticos.
Conclusiones Esta es la primera batería de cuestionarios con validez de contenido favorable para evaluar condiciones laborales en la minería artesanal chilena, marcada por alta informalidad. Este trabajo, representa un primer paso en su validación. Se requieren estudios posteriores que analicen confiabilidad, validez de constructo y aplicabilidad en terreno.
Ideas clave
- La minería artesanal en Chile enfrenta múltiples riesgos sin herramientas de evaluación adaptadas.
- Este estudio validó una batería de cuestionarios con alta aceptación en validez de contenido.
- Es la primera herramienta contextualizada para este sector, aunque aún falta evaluar su confiabilidad y validez de constructo en terreno.
Introducción
La minería constituye una de las principales actividades económicas de Chile, aportando el 14,2% del Producto Interno Bruto nacional en 2022, y generando una proporción importante del empleo en regiones del norte y centro del país [1]. Dentro de este sector, la pequeña minería y la minería artesanal han mantenido una presencia histórica, con fuerte arraigo territorial y cultural en zonas como las Regiones de Atacama, Coquimbo y O’Higgins [2,3]. A pesar de su importancia económica y social, este grupo ha sido escasamente considerado en las políticas públicas, particularmente en materia de salud y seguridad laboral.
A diferencia de la minería industrial, los trabajadores de la pequeña minería enfrentan condiciones de mayor vulnerabilidad y exposición simultánea a múltiples riesgos ocupacionales. La evidencia internacional ha documentado que la minería artesanal y de pequeña escala implica exposición constante a polvo con contenido de sílice, ruido, sustancias químicas tóxicas como mercurio, plomo o arsénico, vibración, posturas forzadas y sobrecarga térmica, entre otros factores [4,5,6]. Estas exposiciones se manifiestan en una mayor carga de enfermedad ocupacional, incluyendo afecciones respiratorias crónicas, deterioro auditivo, enfermedades musculoesqueléticas y daño neurológico progresivo [7]. En América Latina, estudios recientes advierten sobre las precarias condiciones en que se desarrolla este tipo de minería, con baja cobertura de sistemas de vigilancia ocupacional y escaso acceso a dispositivos de protección personal [8,9].
Existen instrumentos internacionales estandarizados para la evaluación de riesgos en minería [10], guías promovidas por la Organización Internacional del Trabajo, aplicadas principalmente en operaciones medianas y grandes con estructuras formales [11]. En Latinoamérica, algunos países como Perú y Colombia han desarrollado matrices y formularios para caracterizar los peligros asociados a faenas mineras formales, pero estos modelos no han sido diseñados para contextos informales o artesanales [12,13].
En Chile, las herramientas de evaluación más difundidas son los protocolos de vigilancia del Ministerio de Salud, entre los que se encuentran el Protocolo de Exposición a Ruido, el de Trastornos Musculoesqueléticos Relacionados al Trabajo, el de Riesgo por Exposición a Sílice, el de Plaguicidas y Manejo Manual de Carga [14,15,16,17,18,19,20]. Estos instrumentos incluyen cuestionarios y listas de chequeo dirigidas a empresas con personal técnico, registros estandarizados y capacidad operativa para implementar medidas de control. Sin embargo, no se ajustan a las condiciones de informalidad, fragmentación de funciones y limitación de recursos técnicos que caracterizan a los mineros artesanales. Actualmente, no existe una batería de cuestionarios adaptada a las condiciones laborales específicas de la pequeña minería chilena que permita identificar riesgos de forma integral, rápida y contextualizada.
Sumado a lo anterior, la normativa nacional sobre ambientes laborales, como el Decreto Supremo N°594 del Ministerio de Salud, fue formulada pensando en empresas grandes y no considera la realidad operativa ni la estructura productiva de la minería artesanal. Las exigencias de medición, evaluación y control de riesgos resultan muchas veces inalcanzables para los trabajadores de faenas pequeñas o informales, lo que impide que se implementen estrategias preventivas efectivas.
Frente a este escenario, resulta urgente desarrollar instrumentos específicos que permitan identificar y categorizar los riesgos ocupacionales propios de la minería artesanal. Un cuestionario adaptado a este contexto puede ser una herramienta clave para orientar intervenciones en salud ocupacional, mejorar la vigilancia ambiental y epidemiológica, junto con generar datos que sustenten políticas públicas más inclusivas [11,17].
El presente estudio tiene como objetivo adaptar y validar el contenido de un cuestionario de identificación de riesgos laborales en mineros artesanales en Chile. El instrumento fue sometido a evaluación mediante juicio de expertos, con el propósito de asegurar su claridad, relevancia y adecuación técnica al contexto de la pequeña minería. Su aplicación busca contribuir al fortalecimiento de la vigilancia de la salud ocupacional en uno de los sectores laborales más invisibilizados del país.
Métodos
Corresponde a la fase inicial de un estudio instrumental, centrado en la adaptación y validación de contenido de una batería de cuestionarios sobre riesgos laborales en trabajadores de la pequeña minería y minería artesanal en Chile, mediante juicio de expertos. La investigación se desarrolló en cuatro fases:
Fase 1: revisión documental
Se realizó una revisión de protocolos oficiales de vigilancia en salud ocupacional emitidos por el Ministerio de Salud y el Instituto de Salud Pública de Chile (Protocolos de Exposición a Ruido, Trastornos Musculoesqueléticos Relacionados al Trabajo, Plaguicidas, Radiación Ultravioleta, riesgos químicos, Sílice y Vibración, Método de Evaluación Cualitativa del Riesgo de Exposición a Sílice, ECRES) [14,15,16,17,18,19,20], así como de literatura científica y normativa internacional vinculada a riesgos laborales en minería artesanal [21,22,23].
Fase 2: identificación de riesgos laborales con los trabajadores de pequeña minería
Con la revisión realizada en la fase 1, se identificaron los principales riesgos inherentes a la minería. Estos, fueron consultados posteriormente a los presidentes de sindicatos de trabajadores de pequeña minería. Su finalidad fue la de corroborar la pertinencia de los riesgos laborales identificados y seleccionar los prioritarios [24]. Esta información fue la que se usó como base para la formulación de ítems.
Fase 3: elaboración de los cuestionarios de la batería
Basándonos en los insumos recolectados en la fase anterior, se desarrolló una batería de cuestionarios. Cada uno de ellos se centró en un constructo asociado a un riesgo laboral específico, identificado como prioritario en la pequeña minería: exposición al ruido y daño acústico, exposición al sílice, exposición a plaguicidas, exposición a agentes biológicos, exposición a diésel, exposición a radiación ultravioleta y calor, y exposición a trastornos musculoesqueléticos. Además, se incorporó un cuestionario sobre condiciones generales de empleo y trabajo. Cada cuestionario fue redactado con un lenguaje comprensible para personas con distintos niveles educativos y se estructuró sobre la base de preguntas cerradas tipo Likert de 4 puntos, considerando los criterios de claridad, relevancia, suficiencia y coherencia de los ítems. A cada cuestionario se le incorporó una introducción que contextualiza el riesgo evaluado y define claramente las instrucciones para los jueces.
La pauta de evaluación entregada a los jueces fue elaborada considerando los criterios metodológicos propuestos [25,26,27]. Dicha pauta incluía la siguiente definición para cada criterio:
-
Claridad: ¿el ítem está redactado de forma comprensible para los mineros artesanales? Considere si el lenguaje es accesible para personas con distintos niveles educativos.
-
Relevancia: ¿el ítem es pertinente para evaluar los riesgos laborales específicos de los mineros artesanales?
-
Suficiencia: ¿el ítem cubre adecuadamente el aspecto del riesgo que pretende evaluar?
-
Coherencia: ¿el ítem está alineado con el objetivo general del cuestionario y los riesgos identificados en la pequeña minería?
La escala de evaluación utilizada fue de tipo Likert con los siguientes valores:
-
No cumple con el criterio.
-
Cumple en bajo nivel.
-
Cumple en nivel moderado.
-
Cumple en alto nivel.
Además, cada ítem disponía de un espacio para comentarios cualitativos y sugerencias de mejora por parte de los jueces.
Fase 4: validación de contenido mediante juicio de expertos
Se utilizó la metodología de juicio de expertos para evaluar la validez de contenido de la batería de cuestionarios. Se invitaron a 32 expertos por muestreo no probabilístico por cada criterio. De ellos, aceptaron participar un total de 25 jueces, que incluyeron a expertos en salud ocupacional, epidemiología, estadística, psicometría, instituciones de salud ocupacional y minería. Todos ellos respondieron completamente los cuestionarios asignados, según su conocimiento (Tabla 1).
La selección de los jueces expertos se basó en criterios de disciplina, grado académico (mínimo magíster), experiencia laboral mínima de cinco años en el área, participación previa en procesos relacionados con salud ocupacional, y representación geográfica diversa a nivel nacional e internacional.
El 44% de los participantes tenía grado académico de doctor(a). Las áreas de experticia más frecuentes fueron salud ocupacional (28%), instituciones de salud ocupacional (24%), y epidemiología (16%). La experiencia laboral reportada varió entre 6 y 48 años. El 64% de los participantes trabajaba en Santiago, mientras que el resto provenía de Talca (16%), Atacama (8%), Coquimbo (4%), Antofagasta (4%) y un caso desde Estados Unidos (4%).
Los siete expertos que no participaron, informaron falta de tiempo de parte de ellos para responder el análisis del cuestionario. Los datos fueron recopilados y analizados durante 2024 y el primer semestre del año 2025.
Cada juez experto evaluó los ítems de los cuestionarios asignados, calificando los criterios previamente descritos (Tabla 2).
La recolección de datos se efectuó mediante una invitación enviada por correo electrónico, en la que se adjuntaron los enlaces individuales de los formularios alojados en la plataforma Google Forms. Cada experto accedió de forma autónoma a los cuestionarios y evaluó cada ítem en función de los cuatro criterios establecidos: claridad, relevancia, suficiencia y coherencia. Adicionalmente, se habilitó un campo para incorporar observaciones cualitativas por cada ítem evaluado (Tabla 3).
Finalizado el proceso de recolección, se descargaron las hojas de cálculo generadas automáticamente por la plataforma en formato Excel. Estos archivos incluyeron tanto las puntuaciones asignadas como los comentarios cualitativos registrados por los jueces. Todos estos insumos fueron posteriormente utilizados para el análisis cuantitativo y cualitativo de la validez de contenido.
Para el análisis cuantitativo de la validez de contenido, se calcularon los índices de validez de contenido de cada ítem y del instrumento global, considerando un valor aceptable igual o superior a 0,80. Además, se calculó el coeficiente V de Aiken para cada ítem, usando como punto de corte un valor igual o mayor a 0,80, considerando además la amplitud del intervalo de confianza (al 95%). Complementariamente, se realizó un análisis cualitativo de análisis de contenido de los comentarios de los jueces para identificar sugerencias de mejora, dificultades de comprensión o contenido no pertinente.
El estudio cuenta con la aprobación del Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile (Acta N.° 137, Proyecto N.° 169-2024).
Resultados
La evaluación por juicio de expertos permitió identificar fortalezas y aspectos a mejorar en los ocho cuestionarios desarrollados para la caracterización de riesgos laborales en la pequeña minería. Se analizaron un total de 155 ítems mediante el coeficiente V de Aiken, considerando cuatro criterios: claridad, relevancia, suficiencia y coherencia (Tabla 4).
En general, la mayoría de los cuestionarios obtuvo valores promedio aceptables o altos en todos los criterios, especialmente en relevancia y coherencia, que en todos los instrumentos superaron el umbral de 0,80 (Tabla 4). Los cuestionarios sobre exposición a diésel, trastornos musculoesqueléticos y plaguicidas fueron los que presentaron mejores resultados, con altos niveles de acuerdo entre los jueces y sin ítems eliminados. En el caso del cuestionario de exposición a diésel, todos sus ítems alcanzaron valores V superiores a 0,90.
El cuestionario sobre condiciones generales de empleo y trabajo fue el que mostró mayores dificultades en términos de claridad (V = 0,77), lo que llevó a ajustar o eliminar parte de sus ítems. Algo similar ocurrió con el cuestionario de exposición a ruido, donde si bien los promedios fueron adecuados, una proporción importante de ítems fue modificada o trasladada a otras secciones más específicas. Ejemplo de ello son los ítems de este cuestionario que evaluaban riesgo químico y que se trasladaron al de riesgo de exposición a plaguicidas, quedando conformado un nuevo cuestionario que se denominó “riesgo químico”. A este nuevo cuestionario también se agregaron los ítems del riesgo de exposición a diésel.
En esta misma línea, fueron eliminados 12 ítems y otros 47 fueron trasladados del conjunto original (Tabla 5). Además, 10 ítems del cuestionario 1 de condiciones generales de empleo y trabajo fueron movidos al cuestionario de condición de salud que no conforman parte de esta batería. En el cuestionario 4 de ruido, 7 ítems pasaron al de condición general de salud y 10 fueron trasladados al nuevo cuestionario de exposición a agentes químicos, junto al de exposición de plaguicidas y al cuestionario de exposición a diésel. Por otro lado, 95 ítems fueron modificados, principalmente por recomendaciones relacionadas con la redacción, la precisión conceptual o la pertinencia en el contexto de faenas de la pequeña minería.
Los comentarios cualitativos de los expertos permitieron detectar términos técnicos poco comprensibles, escalas de respuesta ambiguas y la necesidad de incluir ejemplos adaptados a las experiencias de los trabajadores. Las modificaciones incorporadas fueron orientadas a mejorar la comprensión y adecuación de los ítems al contexto local de la minería artesanal.
Posterior a esta revisión cuantitativa y cualitativa, un grupo de cuatro investigadores revisó los cuestionarios modificados y definitivos. Luego, se generó una nueva versión de cada uno con un 100% de acuerdo.
La batería resultante muestra una estructura más ajustada a la realidad laboral de los mineros artesanales, y se proyecta como una herramienta útil para un diagnóstico participativo y la vigilancia de salud ocupacional en contextos de alta informalidad (Tabla 6).
El análisis cualitativo de la batería de cuestionarios dirigidos a trabajadores de la pequeña minería permitió identificar observaciones relevantes por parte de jueces expertos en torno a la claridad, pertinencia, adecuación contextual, estructura de los ítems y representatividad temática de cada instrumento. A continuación, se resumen los hallazgos por cada módulo evaluado, integrando transversalmente los principales ajustes propuestos para su mejora y aplicación en terreno.
El cuestionario sobre condiciones generales de empleo y trabajo recibió observaciones respecto al uso de lenguaje técnico, el que dificultaría su comprensión entre trabajadores con bajo nivel educativo. Se recomendó sustituir términos como “subcontratación” o “relación contractual” por expresiones más comprensibles como “trato de palabra” o “contrato escrito”. Además, se señaló que algunos ítems contenían más de una idea, lo que podría generar ambigüedad en la respuesta. Los jueces también identificaron que ciertas alternativas no eran mutuamente excluyentes, lo que dificultaba su aplicación. En este sentido, propusieron permitir respuestas múltiples en preguntas sobre vínculos laborales en la faena y ofrecer opciones abiertas. Desde la perspectiva de suficiencia, se sugirió ampliar la cobertura temática incorporando aspectos como acceso a beneficios sociales, previsión, modalidad de pago y organización informal del trabajo. El instrumento fue considerado pertinente y necesario para comprender las condiciones estructurales del empleo, destacándose la necesidad de una redacción simplificada, contextualizada y coherente.
En el cuestionario de exposición a radiación ultravioleta y calor, se observó que varios ítems incluían formatos de horario con notación técnica (por ejemplo, “AM” o “10:00 a 16:00”). Ante ello, se propuso reemplazar por expresiones comunes como “desde las 10:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde”. Se sugirió clarificar conceptos técnicos como “radiación ultravioleta” o “aire seco”, incorporando ejemplos de la experiencia laboral cotidiana, como “sensación de garganta seca” o “deslumbramiento por superficies metálicas”. Se valoró que el instrumento abordara factores clave como hidratación, horarios de exposición, disponibilidad de sombra y uso de protección solar. Sin embargo, se propuso mejorar las escalas de respuesta y permitir la opción “no aplica” cuando correspondiera. La coherencia general del cuestionario fue reconocida, aunque se recomendó diferenciar claramente entre percepción térmica y exposición solar directa. Se enfatizó la importancia de asegurar una estructura lingüística clara y adecuada al perfil de los trabajadores.
Respecto al cuestionario de exposición a sílice cristalina, se identificó que términos como “sílice libre”, “ventilación forzada” o “polvo en suspensión” podían dificultar la comprensión. Se sugirió reformular los ítems utilizando un lenguaje más accesible o acompañarlos de ejemplos prácticos como “¿se levanta mucho polvo al picar roca?”. También se recomendó dividir ítems extensos y evitar construcciones negativas dobles. Se valoraron positivamente las preguntas sobre fuentes de exposición, medidas de mitigación y protección individual. Desde la suficiencia, se sugirió incorporar preguntas sobre síntomas respiratorios, duración de la exposición y frecuencia de prácticas preventivas. El cuestionario fue considerado coherente y aplicable al contexto de informalidad laboral, con énfasis en la necesidad de capacitación para su adecuada administración.
El cuestionario sobre exposición a ruido y salud auditiva fue considerado útil para identificar fuentes de ruido, aunque se detectó un uso excesivo de tecnicismos como “ruido impulsivo” o “exposición continua”. Se recomendó utilizar expresiones más concretas como “golpes de herramientas” o “ruido de máquinas”. Además, se propuso ajustar las escalas temporales y las categorías de uso de protección auditiva, diferenciando entre uso ocasional y permanente. Los jueces sugirieron unificar el lenguaje, evitar redundancias y aclarar la distinción entre exposición en superficie y subterránea. También se propuso eliminar ítems solapados con otros módulos, como los relacionados con síntomas auditivos. En conjunto, se valoró la pertinencia del instrumento, subrayando la necesidad de adaptar el lenguaje al nivel educativo del público objetivo.
En relación al cuestionario sobre trastornos musculoesqueléticos, los jueces destacaron que abordaba adecuadamente las condiciones de exposición ergonómica relevantes en la pequeña minería. Sin embargo, señalaron que conceptos como “posturas forzadas”, “vibración” o “movimientos repetitivos” requerían mayor concreción mediante ejemplos de tareas comunes como palear, martillar o empujar carretillas. Se identificó que algunas preguntas incluían opciones dobles (por ejemplo, “empuje o arrastre”), lo cual podía inducir a confusión. Se propuso reorganizar los ítems por tipo de esfuerzo y diferenciar tareas específicas. También se recomendó precisar condiciones como peso mínimo de carga, duración de la exposición y presencia de pausas. El cuestionario fue considerado pertinente y suficiente, pero con necesidad de revisión lingüística y validación empírica de las escalas propuestas.
El cuestionario de exposición a diésel fue valorado por abordar un riesgo poco visible pero relevante. Los jueces recomendaron sustituir el término “emisiones de diésel” por expresiones como “humo de motores” o “gases de escape”, contextualizando su procedencia (compresores, retroexcavadoras, camiones). Se destacó la importancia de distinguir entre exposición directa e indirecta, e indagar sobre uso de protección respiratoria, percepción de calidad del aire y condiciones de ventilación. Se observaron inconsistencias entre los enunciados y las escalas de respuesta, lo cual requería ajustes estructurales. Se propuso también incluir preguntas abiertas para capturar exposiciones no previstas. El instrumento fue considerado pertinente, con necesidad de ajustes lingüísticos y una mayor contextualización del riesgo.
En cuanto al cuestionario de riesgos biológicos, los jueces valoraron su inclusión dado que este tipo de exposición suele ser subestimado. Se sugirió diferenciar entre contacto directo e indirecto con animales, así como categorizar entre domésticos, comunitarios, asilvestrados y silvestres. Se recomendó clarificar términos como “roedores” mediante ejemplos locales (por ejemplo, ratones, lagartijas, zorros). También se cuestionó la pertinencia de ciertos ítems como el consumo de animales silvestres o de chagual, proponiendo su reformulación o eliminación si no estaba claro el vínculo sanitario. Se destacó la importancia de considerar percepciones sobre presencia de vectores como vinchucas o garrapatas. En general, se recomendó reforzar la claridad conceptual y adaptar el contenido al entorno sociocultural de los trabajadores.
Por último, el cuestionario de exposición a plaguicidas fue percibido como una innovación necesaria. No obstante, se identificaron dificultades en la comprensión por el uso de tecnicismos (“principios activos”, “manejo integrado”). Se recomendó utilizar expresiones más familiares (“insecticidas para moscas”, “fumigación contra vinchucas”) y contextualizar mejor los usos reales de plaguicidas en faenas mineras. Se sugirió incluir un ítem filtro inicial sobre uso de plaguicidas en la faena y permitir respuestas “no aplica” cuando corresponda. También se propuso indagar sobre uso de equipos de protección personal, comprensión de etiquetas y acceso a capacitación. Aunque fue considerado relevante, se subrayó la necesidad de ajustes significativos y acompañamiento formativo para su aplicación efectiva.
En conjunto, las observaciones cualitativas recogen un patrón claro: los cuestionarios son valorados como instrumentos pertinentes y necesarios para evaluar riesgos laborales en la pequeña minería, pero requieren mejoras en su redacción, adaptación cultural y claridad conceptual. Los jueces insistieron en la necesidad de utilizar lenguaje accesible, incorporar ejemplos situados, ajustar escalas y asegurar coherencia interna para garantizar la validez de contenido y la aplicabilidad en contextos de informalidad laboral.
Discusión
Los resultados de esta investigación respaldan la necesidad de disponer de instrumentos específicos, para la identificación de riesgos laborales en contextos de minería artesanal y de pequeña escala en Chile [4,5,6]. La batería de cuestionarios desarrollada constituye una herramienta inédita en el país, diseñada a partir de un proceso sistemático de revisión documental [14,15,16,17,18,19,20], elaboración técnica y validación por juicio experto. Todo ello permitió adaptar sus contenidos a las condiciones concretas en que se desempeñan los mineros artesanales.
Desde una perspectiva metodológica, la validación de contenido mediante juicio de expertos posibilitó no solo cuantificar el nivel de acuerdo respecto a los criterios de claridad, relevancia, suficiencia y coherencia, sino también enriquecer cualitativamente la propuesta con observaciones que aportaron al ajuste contextual y lingüístico de los instrumentos. La decisión de integrar ambos tipos de análisis fue clave para identificar ítems mal formulados, redundantes o poco adecuados al perfil sociolaboral de la población objetivo. Además, refleja una estrategia metodológica cuidadosamente estructurada y adaptada a las particularidades del entorno en estudio [24].
Los resultados indican que la mayoría de los instrumentos alcanzaron niveles satisfactorios de validez de contenido, destacando particularmente los cuestionarios sobre trastornos musculoesqueléticos y exposición a agentes químicos, los que obtuvieron altos niveles de consenso entre los expertos. Este resultado sugiere que los riesgos asociados a dichos ámbitos están más claramente establecidos en la literatura de salud ocupacional, lo que facilita su formulación en ítems comprensibles y pertinentes para la población evaluada.
Por el contrario, el cuestionario de condiciones generales de empleo y trabajo evidenció mayores dificultades, principalmente asociadas a la claridad del lenguaje, el uso de categorías complejas o poco adaptadas al lenguaje cotidiano de los trabajadores, y la necesidad de ampliar las dimensiones cubiertas. Esta situación da cuenta de la heterogeneidad del trabajo minero artesanal, caracterizado por informalidad contractual, vínculos familiares o vecinales y modalidades de organización no convencionales. Así, el instrumento no solo debe adaptarse a condiciones materiales de trabajo, sino también a formas culturales y sociales de organización productiva [8,9].
Un hallazgo relevante de este estudio fue evidenciar que, en Chile, ciertos riesgos habitualmente poco reconocidos en la minería artesanal, como la exposición a plaguicidas o agentes biológicos, están presentes y requieren ser abordados mediante instrumentos específicos de evaluación [23]. La inclusión de estos temas permitió ampliar la mirada sobre la salud laboral en este sector y visibilizar fuentes de exposición que suelen quedar fuera de los sistemas formales de vigilancia ocupacional.
El análisis cualitativo contribuyó de manera significativa al ajuste de los cuestionarios, especialmente en aspectos relacionados con la redacción, la adecuación cultural y la comprensión por parte de trabajadores con distintos niveles de escolaridad. La incorporación de ejemplos contextualizados, la revisión de las escalas de respuesta y la simplificación del lenguaje técnico fueron elementos clave para mejorar su aplicabilidad. En este proceso, el juicio de expertos no sólo permitió evaluar técnicamente los contenidos, sino que también facilitó la adaptación cultural de los instrumentos [25,26,27].
A nivel institucional, este estudio plantea un desafío importante para las políticas públicas en salud ocupacional: la necesidad de contar con herramientas diferenciadas para contextos productivos de menor escala, informales o precarizados [12,13], tradicionalmente excluidos de la regulación técnica y sanitaria [28]. La batería de cuestionarios desarrollada puede constituir un recurso útil para orientar acciones preventivas, monitorear condiciones de riesgo y generar evidencia que fundamente políticas más inclusivas y ajustadas a las realidades territoriales.
Entre las limitaciones del estudio, se debe mencionar que la validación se centró únicamente en la vigencia del contenido. Por ello, es necesario avanzar en etapas posteriores que incluyan análisis de confiabilidad, pruebas piloto en terreno y validación de constructos. Asimismo, aunque se contó con un panel diverso de especialistas, el número de jueces por cuestionario varió, lo que podría haber afectado la estabilidad de los coeficientes V obtenidos.
Es importante precisar que, si bien esta etapa representa un avance metodológico significativo, no constituye por sí misma una validación completa de los instrumentos. La evaluación de contenido mediante juicio de expertos debe entenderse como una fase preliminar dentro de un proceso más amplio de validación, que deberá continuar con estudios adicionales sobre confiabilidad, validez de constructo y aplicación en terreno.
Conclusiones
Este estudio representa un primer paso relevante para el desarrollo de instrumentos que respondan a las condiciones concretas de trabajadores de la pequeña minería, históricamente marginados de los sistemas formales de vigilancia. Su implementación futura debiera considerar procesos participativos con trabajadores, representantes del Estado, servicios de salud regionales y centrales, así como organismos administradores de accidentes y enfermedades profesionales (como los contemplados en la Ley 16 744), entre otros actores clave. Esto, con el fin de asegurar una evaluación continua y preservar la utilidad, pertinencia y calidad técnica de los instrumentos.