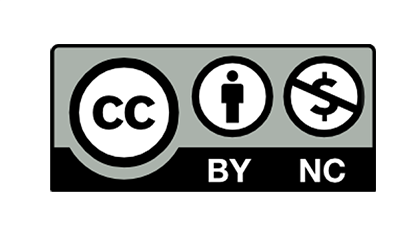Publicado el 1 de noviembre de 2002 | http://doi.org/10.5867/medwave.2002.10.2557
Futilidad
Futility
Introducción
El discurso de la medicina y el de la bioética se han solazado en introducir nomenclaturas de alto poder evocatorio, como futilidad, encarnizamiento, ensañamiento terapéutico, distanasia, cacotanasia, que pretenden otorgar más fuerza de convicción a las posturas conceptuales. Lamentablemente, por carecer muchas veces de la estructura de una reflexión adecuada, estas denominaciones desatan más polémicas y confusiones que claridad normativa.
Quisiera comenzar por descartar los términos ensañamiento y encarnizamiento como recursos dramáticos mal aplicados, que si los usuarios consultaran el D.R.A.E. reconocerían que están traicionando el idioma. Dice la última edición del Diccionario académico que ensañar indica “deleitarse en causar el mayor daño y dolor posible a quien ya no está en condiciones de defenderse.” ¿Es eso lo que se le quiere imputar al médico que porfía en continuar sus esfuerzos terapéuticos más allá de lo razonable? No menos equívoca es la elección del término encarnizamiento, al cual dicho Diccionario le da el significado de una acción cruel con que alguien se ceba en el daño de otra persona. Tampoco, sin duda, un modo maleficente de ejercer la medicina que se le pudiese imputar a los médicos, por mucho entusiasmo terapéutico que tengan.
No hay que desestimar estos abusos lingüísticos como meras faltas o descuidos, pues su uso les confiere una prestancia moral indebida a quien lo usa y le permite cometer, con impunidad, el error lógico de confundir lo que es con lo que debe, o no, ser. Si alguien afirma que un médico agota todas las posibilidades terapéuticas, ello será una descripción de una práctica médica de la cual no es posible deducir su calidad ética. Pero si la descripción contiene vocablos como ensañamiento, será suficiente para deslizar una fuerte connotación ética negativa. La aseveración, supuestamente fáctica, oculta un fuerte sesgo de repudio moral, transformándose en arma retórica mediante recurso a la falacia naturalista –una proposición descriptiva se transforma sin más en norma ética-.
El otro beneficio que obtiene quien utiliza estos barroquismos del lenguaje es que le permiten sentar un límite arbitrario entre lo permisivo y lo proscrito. Al decidir que una determinada insistencia terapéutica es desproporcionada para una situación clínica crítica o para un paciente en ciernes de morir, el discursante está sentando arbitrariamente una cota, más acá del cual considera legítimo tratar, en tanto que al sobrepasarlo afirma que se cae en encarnizamiento. Se trata de un límite ético, difusamente erigido, que permite legitimar las propias acciones y denunciar las de otros. Estos términos debieran desaparecer, por ende, del lenguaje bioético, y de hecho se ven con excesiva frecuencia únicamente en el ámbito hispanohablante en comparación con escritos bioéticos en otros idiomas.
Proporcionalidad terapéutica
Los conceptos en torno a la relación apropiada entre beneficios terapéuticos y efectos negativos, han ido variando con el tiempo pero están lejos de lograr un consenso. Así, desde Pío XII se habla de tratamientos extraordinarios y ordinarios, nomenclatura que a poco andar se consideró inadecuada por cuanto el significado de lo extraordinario depende de las circunstancias y varía en el tiempo. Se prefirió, también desde una inspiración eclesiástica, hablar de tratamientos proporcionados y no proporcionados, pero de allí nació una polémica que resultó insalvable. La proporcionalidad puede ser entendida como una relación, conveniente a los intereses del paciente, entre los beneficios que otorgará el tratamiento y los efectos negativos que deberá aceptar. Juan Pablo II, que inicialmente había propiciado la suplantación de extraordinario/ordinario por proporcionado/no proporcionado, terminó por rechazar también estos términos por considerar que eran excesivamente consecuencialistas y desestimaban que ciertos actos eran intrínsecamente malos “semper et pro semper”, es decir, incondicionalmente. Frente al riesgo de provocar un mal intrínseco, el médico debe abstenerse porque no hay beneficio alguno que pudiese justificar el mal absoluto. Cuando un mal es absoluto y no puede bajo ningún contexto ser legitimado, cualquier eventual beneficio deberá ser sacrificado y no habrá lugar para una evaluación proporcional.
Fue igualmente dentro de la doctrina Católica que se buscó soslayar esta prohibición absoluta de actuar en circunstancias tan adversas que los beneficios se acompañan indefectiblemente de efectos negativos severos; desarrollose la doctrina del doble efecto, según la cual un mal podía ser tolerado si era la consecuencia inevitable de un bien fundamental, y siempre que el agente no tuviese la intención ni el deseo de producir este mal. Con ello, se vuelve a un pensamiento proporcional que rehuye lo absoluto y se aboca a la ponderación entre efectos positivos y negativos. Las incertidumbres de la proporcionalidad terapéutica han sugerido hablar de tratamientos razonables versus no razonables. Esta nomenclatura no reconoce valores absolutos y retorna a la evaluación de los beneficios terapéuticos en relación a posibles o inevitables efectos negativos.
Futilidad terapéutica
Mientras un acto médico logra beneficiar al paciente y éste ha consentido al plan terapéutico a sabiendas que los efectos negativos pueden ser muy gravosos, estarán cumplidos los requerimientos de la bioética. La decisión del paciente es garantía suficiente para validar la intervención médica. Hay, no obstante, situaciones clínicas críticas en que la relación entre lo positivo y lo negativo se vuelve opaca, y donde las decisiones de los diferentes interlocutores pueden llevar a discrepancias y conflictos. A fin de manejar estos problemas, apareció en la literatura bioética el término de futilidad terapéutica, que se está utilizando con más entusiasmo que propiedad, ya que tampoco aquí se encuentran consensos semánticos o conceptuales.
En rigor, la utilidad terapéutica ocurre cuando los medios de que dispone la medicina no logran influir sobre el transcurso de la enfermedad. Esta afirmación debe ser entendida literalmente en el sentido que la enfermedad no puede ser detenida, mejorada, curada por medios terapéuticos disponibles. De allí no se deduce la inactividad terapéutica, ya que la medicina pudiese contar con medidas paliativas, de cuidados o de soporte vital, que no influirán sobre la enfermedad pero sí sobre el bienestar del paciente.
Signo de las incertidumbres en que aún se debate el tema, es que se ha individualizado una diversidad de futilidades. Se habla de futilidad fisiológica cuando el tratamiento no logra mejorar la función alterada, lo cual ya distorsiona el concepto porque un tratamiento puede producir otros beneficios al paciente aunque el intento de mejorar una determinada función no se obtenga. La futilidad frente a la muerte inminente es aquella que no logra postergar el exitus, lo cual también es confuso pues nadie es capaz de anticipar el tiempo que ocupa el proceso de muerte, salvo cuando ya es tan inminente que hablar de tratamiento fútil resulta redundante. Una variante es la futilidad frente a una condición letal, aplicable a medidas terapéuticas que no logran detener el curso de una enfermedad que lleva a la muerte. También se habla de futilidad cualitativa, por cuanto los resultados de la intervención médica desembocan en una calidad de vida excesivamente desmedrada. Y estos criterios, se argumenta, deben ser analizados desde una perspectiva objetiva pero también desde el punto de vista del paciente. Estas distinciones carecen de todo valor taxonómico, pero sirven para ilustrar que futilidad es un término equívoco, cargado de valores y requirente de legitimación para quien lo emplea.
De allí que sea necesario introducir una distinción entre futilidad terapéutica sensu strictu y lo que podría denominarse futilidad médica, en virtud que existen no sólo medidas terapéuticas, sino también un conjunto de actos clínicos de soporte, paliativos o de cuidados, que no tienen función curativa pero pueden reducir los padecimientos y las angustias del paciente. Aceptada la primera forma de futilidad, puede ocurrir que también la segunda sea considerada cuando, por ejemplo, el paciente se encuentra irreversiblemente en un estado vegetativo persistente y por lo tanto no beneficie de las medidas médicas de soporte. O, puede ocurrir que la medicina paliativa sea incapaz de reducir los padecimientos del paciente, en cuyo caso será fútil que mantenga, por ejemplo, un buen equilibrio hidroelectrolítico en tanto el paciente sufre dolores intolerables. La futilidad se presenta, por ende, cuando es imposible influir sobre el curso de la enfermedad –futilidad terapéutica- o cuando la medicina es incapaz de tratar eficazmente aquellos que importa tratar –futilidad médica-.
Que es precisamente el punto en el cual tropieza la incorporación fluída del concepto de futilidad a la práctica médica, pues ¿quién decide lo que importa? Es el médico quien hace en propiedad el diagnóstico de futilidad terapéutica, pero no hay criterios claros acaso ello autoriza a aplicarlo a la decisión clínica para determinar el cese de tratamientos, la omisión de nuevos tratamientos, eventualmente la suspensión de medidas de soporte vital, es decir, a clausurar todo esfuerzo médico bajo el manto amplio de la futilidad médica.
Es derecho reconocido de los pacientes a rechazar a tratamientos que encuentran excesivamente gravosos o que dañan sus intereses en forma desmedida. Así ocurre con los Testigos de Jehová que pueden negarse a recibir sangre incluso con riesgo letal, con los pacientes en diálisis y los que están en tratamiento oncológicos, cuyas decisiones de abandonar tratamientos son respetados y aún apoyados por el poder judicial cuando éste es requerido. Esto vale también para las decisiones vicariantes cuando los pacientes carecen definitivamente de competencia mental. Ciertamente no es válido cuando la competencia está transitoriamente limitada, en cuyo caso se toman decisiones en el interés del paciente aun cuando sus deseos no sean conocidos. Frecuentemente se intenta coartar el derecho a rehusar tratamientos cuando esta decisión conlleva la probabilidad que el paciente muera. En defensa de la autonomía y en coherencia con otras decisiones de omisión terapéutica de los pacientes, es preciso respetar que también en situaciones críticas la persona mantiene el derecho de decidir de un modo que parecería ir contra sus intereses.
Diferente es la situación inversa, en que el médico cree que toda intervención terapéutica será fútil, mas el paciente y sus allegados insiste en agotar todas las posibilidades. Aun confirmando enfáticamente la importancia intransable de la autonomía del paciente o de quien adecuadamente lo represente, es preciso establecer las situaciones en que esta autonomía no puede primar por sobre ponderaciones y decisiones que le son adversas desde el saber tecnocientífico o desde el punto de vista societal del bien común. Si el criterio médico concuerda que un esfuerzo terapéutico es fútil, no corresponde que el paciente lo requiera pese a ello, la sociedad a través de sus organismos regulatorios deberá velar por no derivar recursos hacia tratamientos inútiles.
Medicina del deseo
Si se impusiesen los deseos del paciente de continuar con tratamientos fútiles aun cuando la medicina se ha declarado impotente y la sociedad ha negado recursos por requerirlos para otras necesidades, se estaría dando un paso más hacia la aceptación de que la medicina se puede ejercer según cánones de solicitudes y exigencias ajenas a la práctica médica, dando así impulso a la medicina desiderativa que ya está a las puertas, y que está a punto de establecerse en grande con las intervenciones genéticas. Materia de otra reflexión, pero al menos cabe insinuar que una medicina desiderativa, necesariamente de alto costo y no financiable con recursos sanitarios que son insuficientes para cubrir las patologías prevalentes, significará una nueva distorsión a la idea de justicia social, distanciando cada vez más a pudientes y desposeídos en relación a recursos biológicos disponibles.
Dirimir conflictos
En caso de la situación conflictiva en que el médico estima encontrarse en situación de futilidad terapéutica, es recomendable recurrir a una de tres soluciones:
- Derivar al paciente a servicios médicos que estén dispuestos a tratarlo o no compartan el criterio de futilidad.
- Solicitar una opinión colegiada del Comité de Ética Hospitalaria
- Apoyarse en decisiones societales que hayan establecidos lineamientos y financiamientos para este tipo de situaciones.
Desde la visión bioética es inconveniente la primera solución, ya que los criterios de futilidad debieran ser uniformes y confiables. Es importante, también, que los criterios sociales de limitar los esfuerzos médicos fútiles, sean de aceptación general y consideren la limitación de recursos para estas situaciones como inspirados en la justicia distributiva y no en el racionamiento por escasez, ya que en este último caso la futilidad sería diferente para pudientes y desposeídos. La situación a aspirar es que si la medicina llega a situaciones donde su intervención es fútil, la sociedad apoye la suspensión de los esfuerzos médicos, rechazando en aras del bien común las exigencias de tratamientos que no benefician al paciente.
El dilema no se zanja tan claramente cuando se enfrenta situaciones de futilidad médica, es decir, de medidas ya no terapéuticas pero sí paliativas o de soporte vital, cuya omisión aceleraría la muerte del paciente. Aunque no siempre reconocido, se propugna aquí la solución menos conflictiva, cual es aquella donde el paciente/los allegados y el médico concuerdan que la continuación de las medidas de cuidado no es de beneficio para el afectado, eventualmente son dañinas porque prolongan sufrimiento, generan nuevas complicaciones y prolongan el deterioro del enfermo. Aún así, como la situación se acerca incómodamente a la figura para muchos delictiva de la eutanasia pasiva o del llamado “suicidio médicamente asistido”, no es conveniente llevar la presente discusión de futilidad a este terreno que requiere un análisis independiente.
En suma, el paciente dispone de su autonomía incondicionada para aceptar o rechazar tratamientos médicos de su enfermedad y de las incomodidades y padecimientos concomitantes. Cuando la medicina carece de eficacia terapéutica o paliativa, el médico debe tratar de suspender u omitir estas medidas fútiles, para lo cual buscará el entendimiento con el paciente o sus representantes. En caso de no lograrlo, la decisión debe ser entregada a un organismo colegiado, a la institución o a las decisiones que la sociedad haya convenido para estos casos.
Cada vez más crucial es la influencia de la sociedad en apoyar la limitación de gastos sanitarios cuando la lege artis ha concordado que los esfuerzos médicos sea han vuelto fútiles, toda vez que estas situaciones clínicas demandan importantes recursos que faltarán en áreas de necesidades impostergables y más eficazmente solventables. Esta influencia se debe ejercer a través de instituciones preparadas para tal efecto, como Comités de Ética Hospitalaria, reglamentos institucionales, dependencias ministeriales, políticas sanitarias expresa y específicamente formuladas, todas ellas propendiendo a fomentar recomendaciones y normas que sean coherentes, conocidas y generalmente aceptadas.