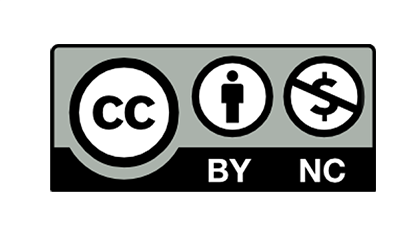Reporte de caso
← vista completaPublicado el 3 de noviembre de 2025 | http://doi.org/10.5867/medwave.2025.10.3087
Displasia tanatofórica: reporte de caso
Thanatophoric dysplasia: A case report
Ideas clave
- La displasia tanatofórica es una enfermedad genética rara y letal, diagnosticada principalmente por ecografía prenatal y hallazgos clínicos.
- Este es el primer caso documentado en la provincia de Loja, lo que pone en evidencia la falta de registros oficiales en Ecuador.
- El reporte resalta limitaciones en el acceso a estudios genéticos y a una atención integral durante la gestación.
- Se plantea la posible relación con la exposición a pesticidas, tema que requiere mayor investigación en contextos agrícolas.
Introducción
La displasia tanatofórica, o enanismo tanatofórico, pertenece al grupo de displasias esqueléticas fetales. Con incidencia de 1 en 10 000 a 35 000 nacidos vivos, predomina en el sexo masculino en proporción 2 a 1. Es causada por la mutación en el gen del receptor 3 del factor de crecimiento de fibroblasto, localizado en el cromosoma 4p16.3. Se manifiesta en el recién nacido con macrocefalia con fontanela anterior amplia, frente prominente, hipoplasia grave de la región medio facial y proptosis. Además se expresa con el tórax angosto en forma de campana, las extremidades micromélicas y con pliegues cutáneos redundantes. Frecuentemente, las manos presentan braquidactilia y una configuración en tridente [1,2].
Hay dos formas clínicas de displasia tanatofórica: el tipo I y tipo II, cuya clasificación se basa en lesiones óseas típicas. El tipo I presenta fémures arqueados con forma de auricular telefónico. El tipo II presenta un cráneo en trébol, huesos cortos y rectos, junto con los hallazgos del tipo I. Durante el embarazo, ambas formas pueden asociarse a polihidramnios severo en el tercer trimestre [1,2].
Las anomalías del sistema nervioso central pueden incluir displasia del lóbulo temporal, hidrocefalia y lesiones por estenosis crítica del agujero occipital. En raras ocasiones se han descrito anomalías cardíacas y renales, así como convulsiones.
Su etiología autosómica dominante conlleva una desorganización del cartílago de crecimiento y persistencia de tejido parenquimatoso.
El diagnóstico puede realizarse por ecografía prenatal desde la semana 15 de gestación. Desde la semana 24, es posible identificar curvaturas en las extremidades permitiendo una tasa de detección de 90 a 95% [3].
La ecografía bidimensional revela las lesiones óseas, siendo el estudio tridimensional el que permite una visualización más detallada de la cara fetal y de la hipoplasia torácica [3].
De pronóstico desfavorable, la muerte suele ocurrir intraútero o poco después del nacimiento. Generalmente, este desenlace ocurre por insuficiencia respiratoria, hipoplasia pulmonar, compresión de la médula espinal o del tronco encefálico [3].
En Ecuador, no existen estadísticas oficiales que reflejen la situación de la displasia tanatofórica, siendo necesario establecer registros nacionales.
Caso clínico
Recién nacida a término, de madre adolescente primigesta, con antecedente familiar de displasias óseas por deformidad posicional y parálisis cerebral infantil por asfixia.
Un año antes de la gestación, progenitores estuvieron expuestos a pesticidas con glifosato durante sus actividades en agricultura, sin medidas de protección. Durante el primer trimestre de embarazo la madre estuvo expuesta a herbicidas con glifosato sin protección. También presentó infecciones genitourinarias en el último trimestre, tratadas con antibioticoterapia.
Progenitora acudió a siete controles prenatales, realizándose cinco ecografías, la primera a las 6 semanas de gestación, la segunda, a las 10 semanas (Figura 1), las cuales fueron normales. Las siguientes ecografías reportaron dificultad para observar extremidades fetales.
Ecografía a las 6 semanas de gestación, sin patologías aparentes.

A las 32 semanas, la ecografía reporta signos de hipoplasia ósea, macrocefalia, asimetría facial, con aumento de tejido blando en mejillas, y extremidades cortas. El diagnóstico es compatible con displasia tanatofórica.
A las 38,1 semanas, según fecha de última menstruación, la madre ingresó al hospital de la ciudad de Loja, Ecuador, para inducción de parto, debido a alto riesgo de morbimortalidad. En esa oportunidad la ecografía informó deformación craneal con aumento del diámetro biparietal (10,9 centímetros), huesos faciales no visibles, longitud femoral 3,5 centímetros, circunferencia abdominal de 31,4 centímetros, fémures hipoplásicos, placenta fúndica grado III con frecuencia cardiaca fetal de 145 latidos por minuto (Tabla 1).
Se realizó cesárea segmentaria por desproporción cefalopélvica. Identificándose líquido amniótico meconial. Se recibió recién nacida viva, sexo femenino, con test de Apgar 3-1. Su edad gestacional fue de 38 semanas (Capurro), con peso de 2370 gramos (percentil 10 a 50), perímetro cefálico de 34 centímetros (percentil 3 a 10), talla de 36 centímetros (percentil 10 a 50), perímetro torácico de 27,5 centímetros, frecuencia cardiaca de 45 latidos por minuto, apnea, y temperatura de 36 grados Celsius. La neonata estuvo hipoactiva, cianótica, sin llanto y con llenado capilar mayor a 3 segundos. Además, se presentaron craneotabes, macrocefalia, con fontanelas amplias y tensas, más separación de suturas craneales. A ello se sumaron exoftalmos, opacidad corneal bilateral, ausencia de reflejo pupilar y puente nasal ancho con secreción amarilla verdosa.
Los pabellones auriculares se presentaron normo implantados, la cavidad oral era pequeña con dos dientes incisivos y el paladar blando estaba íntegro. Además, el cuello era corto, el tórax corto y simétrico sin movimientos respiratorios, ni murmullo pulmonar y bradicardia.
Su abdomen estaba suave con visceromegalias, ruidos hidroaéreos presentes y diástasis de rectos. El cordón umbilical era grueso, con dos arterias y una vena. Los genitales externos femeninos se presentaron normales y la región anal permeable. Las extremidades evidenciaron micromelia, tono y fuerza ausentes, sin reflejos primarios (Figura 2).
Rasgos fenotípicos de displasia tanatofórica en la recién nacida.

Se realizaron maniobras de reanimación (estimulación, aspiración, oxígeno por mascarilla) sin respuesta, para luego iniciar manejo paliativo. La niña falleció a los 15 minutos de vida.
El diagnóstico fue recién nacida a término, con bajo peso para edad gestacional, asfixia neonatal grave y malformación congénita tipo displasia tanatofórica. La familia no aceptó consejería genética ni autopsia.
Discusión
La displasia tanatofórica se diagnóstica basándose en criterios clínicos, morfológicos, radiológicos y genéticos. La confirmación molecular requiere la identificación de mutación en el gen FGFR3. Este procedimiento es de acceso limitado en Ecuador y en países vecinos, obligando a los profesionales de la salud a basarse principalmente en hallazgos ecográficos y fenotípicos [4].
Este caso, es el primer reporte documentado de displasia tanatofórica en la provincia de Loja en Ecuador. No se evidenció un seguimiento especializado con estudios moleculares prenatales confirmatorios (análisis genético), o post mortem (autopsia). En consecuencia, el diagnóstico se sustentó exclusivamente en hallazgos clínicos y morfológicos.
Este caso refleja las limitaciones económicas, las deficiencias en infraestructura sanitaria, las barreras socioculturales y la ausencia de políticas públicas. Todas estas carencias son factores que afectan el acceso a una atención de salud digna y oportuna.
Otras situaciones similares se han reportado en el país. Así, en el Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora de Quito se presentó un caso de displasia tanatofórica en gestante de 23 años, sin antecedentes obstétricos relevantes. A las 29 semanas de gestación, la ecografía reveló extremidades cortas y cifoescoliosis. Por ello, se realizó cariotipo fetal, sin estudios genéticos moleculares. El recién nacido falleció un minuto después del nacimiento, y la autopsia reportó signos clásicos de displasia tanatofórica, incluyendo tórax estrecho, micromelia severa, pterigium colli e hipertelorismo [5].
En Ecuador, la falta de registro oficial de displasias óseas por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos, dificulta el conocer la incidencia de estas enfermedades. Con ello se limita el desarrollo de políticas públicas orientadas a su detección y manejo.
Experiencias en países como Colombia, México y España reportan casos de micromelia, tórax en campana, macrocefalia, hipoplasia pulmonar, con una evolución perinatal fatal. No obstante, en estos contextos se dispone con mayor frecuencia de estudios genéticos, ecografías 3D y autopsias. Esto permite confirmar el diagnóstico y enriquecer los registros epidemiológicos [6,7,8].
Un estudio realizado en Ecuador con 26 mujeres embarazadas identificó altas concentraciones de metabolitos de pesticidas (dialquil fosfatos y etilentiourea, derivados de ditiocarbamatos), incluso en mujeres sin relación con la foricultura. En él, no se reportaron casos de displasia ósea [9]. Sin embargo, se plantea una posible asociación entre exposición a pesticidas (glifosato) y el desarrollo de malformaciones congénitas.
Un estudio multicéntrico basado en datos del National Birth Defects Prevention Study (1997 a 2002) analizó la asociación entre la exposición ocupacional materna a herbicidas durante el periodo periconcepcional y malformaciones congénitas. Aunque este trabajo no encontró una relación significativa con displasias esqueléticas específicas, sí reportó una asociación con gastrosquisis en mujeres mayores de 20 años con exposición combinada a múltiples pesticidas [10].
Conclusión
Las lecciones aprendidas en este caso constituyen una guía valiosa para el abordaje de futuros casos en nuestro medio. La displasia tanatofórica es una condición esquelética letal. Por ello, es esencial efectuar un diagnóstico prenatal temprano, que integre antecedentes personales, familiares y ocupacionales, junto con estudios ecográficos desde la semana 15 de gestación. Todos estos son elementos clave para identificar las alteraciones estructurales propias de esta patología.
El seguimiento ecográfico durante la gestación permite realizar un diagnóstico inicial, así como una asesoría terapéutica adecuada con una explicación clara de la etiología, el pronóstico y las opciones de manejo, incluida la posibilidad de interrupción del embarazo. Es necesario promover estudios genéticos para un diagnóstico oportuno. En el caso estudiado, ante la negativa de realizar estudios genéticos ni autopsia ligadas al estigma y creencias religiosas, se limitó la confirmación diagnóstica.
Finalmente, aunque los estudios revisados no establecen una asociación concluyente entre el glifosato y la displasia tanatofórica, se establece la necesidad de realizar investigaciones más específicas sobre los efectos de los pesticidas utilizados en Ecuador. Esto permitirá conocer mejor sus posibles implicaciones en la salud materno-fetal, y así contribuir a la prevención eficaz de malformaciones congénitas.